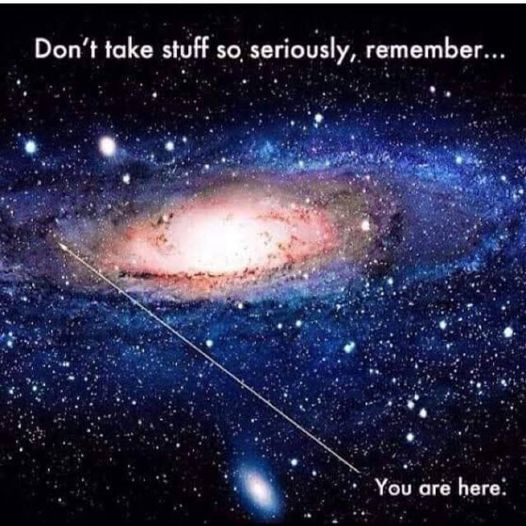Translate
lunes, 28 de noviembre de 2022
si un mono acumulara mas platanos de los que puede comer....
"Si un mono acumulara más plátanos de los que puede comer, mientras que la mayoría de los otros monos se mueren de hambre, los científicos estudiarían a ese mono para averiguar qué diablos le pasa. Cuando los humanos lo hacen, les ponemos en la portada de Forbes. "
Nathalie Robin
sábado, 26 de noviembre de 2022
EDUCAR LA VOLUNTAD, EDUCAR LA INDEPENDENCIA
Como adultos, deberíamos preguntarnos a qué estamos invitando a que se adapten nuestros niños y jóvenes, por qué se les empuja a gestionar sus emociones (al igual que a los adultos) y para qué deben sacar provecho o rentabilizar las crisis. En realidad, el pensamiento es el único que nos procura valentía para actuar.
Artículo
Carlos Javier González Serrano
Carlos Javier González Serrano
@aspirar_al_uno
educar
La sociedad del espectáculo lo pone todo en venta. Nuestra vida ha quedado supeditada a los estándares de la producción y el consumo en todas sus facetas y, encadenados a una continua y agotadora dinámica del rendimiento (revestida de ocio, entretenimiento y libertad), llegamos a pensar –con resignado talante– que incluso el descanso no es más que la pausa que necesitamos para poder seguir alimentando las voraces fauces de un modo de existir extenuante. Para, como nos dicen innumerables libros de autoayuda, «gestionar» nuestras emociones y «rentabilizar» nuestras fuerzas vitales.
Todo ha sido sometido a la lógica del mercantilismo. Incluso nuestro deseo. Pero deberíamos tener en cuenta que consumir rápida y enfermizamente (series, películas, podcasts e incluso emociones) impide construir con pausa nuestros deseos. Cuando el filósofo danés Søren Kierkegaard escribió que «el goce decepciona, pero la posibilidad no», invitaba a aprender a dar valor a la bella distancia que media entre nuestros deseos y su satisfacción. A estimar y cuidar la enriquecedora grieta que se abre entre la aparición de aquello que deseamos y la posibilidad de alcanzarlo. Hemos extraviado la preciosa e irremplazable hendidura de lo erótico, de la fuerza (eros) que nos impulsa a perseverar.
De manera paulatina y casi imperceptible, en las últimas décadas se ha perdido el valor del tránsito, del camino, del esencial espacio que media entre el deseo y su satisfacción. Por eso hay que trabajar en la dilación de la satisfacción, por un lado, y en la construcción del deseo, por otro. No se trata del viejo y mal planteado debate «materialismo sí o materialismo no».
Existen bienes materiales que pueden resultar muy útiles e incluso necesarios para nuestro trabajo o nuestra vida diaria: la cuestión es aprender a distinguir qué necesitamos y qué no, qué deseos nos han sido suscitados (pasivamente) por la mercadotecnia, la publicidad y las prisas y qué deseos emanan de nuestra voluntad.
«Con la llegada de la Navidad, se presenta una oportunidad muy indicada para enseñar a los más pequeños y jóvenes la destacada significación del autoconocimiento»
Con la llegada del periodo navideño, se presenta una oportunidad muy indicada para enseñar a los más pequeños y jóvenes la destacada significación del autoconocimiento: mostrar desde edades tempranas el valor de examinar por qué hacemos lo que hacemos. No se trata de desilusionarlos o desengañarlos antes de tiempo, sino de señalar que tras nuestras acciones hay una voluntad, la nuestra, que consiente o no consiente en aquello hacia lo que es encaminada.
No depende de nosotros desear algo o no desearlo, pero sí depende de nosotros qué hacer con esos deseos, y en ello consiste la independencia. Los niños y los adolescentes tienen un escaso control del impulso, por lo que precisan de algo o alguien que, desde fuera, les indiquen ciertos límites. Un desde fuera que, a lo largo del proceso madurativo, se irá convirtiendo en un proceso interno: en el empleo del juicio propio, en la autonomía y en la emancipación respecto al constante ruido que aturulla nuestra vida. La tarea de la educación es, pues, central.
Y es que nuestra contemporaneidad se caracteriza por ese permanente ruido, tan difícil de acallar. Se trata de un ruido que no solo tiene que ver con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos o con el tacto, como en el caso del smartphone o la tablet, objetos que raramente abandonamos y que se han transformado en apéndices de nuestro cuerpo, o más aún, en nuestro propio cuerpo, puesto que a través de ellos nos ponemos en contacto con el mundo.
«Vivimos anclados al aquí y al ahora, sin poder detenernos a pensar en nuestro pasado o en el porvenir»
El ruido incesante secuestra nuestra capacidad de concentración y nos impide vivir otro tiempo que no sea el puro presente. Vivimos anclados al aquí y al ahora, sin poder detenernos a pensar en nuestro pasado o en el porvenir. Desde hace siglos, la filosofía nos ha invitado a hacernos dueños de nuestra atención para poder pensar antes de actuar y, sobre todo, para poder alcanzar independencia de juicio y autonomía en la acción. Modular el molesto ruido de nuestro alrededor puede ser el comienzo para reconquistar nuestra emancipación, para no ser esclavos del entorno.
Recordaré aquí una inolvidable cita de Dostoyevski en Memorias del subsuelo: «¿Cómo han podido imaginar todos los sabios que necesitamos una voluntad virtuosa? ¿De dónde han sacado que necesitamos desear de una manera sensata y provechosa? Sólo una cosa necesitamos: querer con independencia, cueste lo que cueste».
No nos engañemos: acostumbrar a niños y niñas a un lapso de tiempo corto entre la aparición del deseo y su satisfacción genera adultos emocionalmente dependientes, con una capacidad de atención y concentración mermada, maleables y condenados a la frustración; si no satisfacen rápidamente su deseo, aparece el sufrimiento, la desazón y la desilusión. Y de su mano, trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión o los trastornos de déficit de la atención e hiperactividad.
«No nos engañemos: acostumbrar a niños y niñas a un lapso de tiempo corto entre la aparición del deseo y su satisfacción genera adultos emocionalmente dependientes»
Por eso también urge pensar sobre la categoría del regalo. Deberíamos mostrar a los más pequeños que lo importante no es propiamente el regalo, sino el acto de dar, la preocupación por el otro, por sus gustos y necesidades. El regalo no es más que la materialización de ese tiempo de atención por el otro, y es lo que debemos enseñar.
Vivimos rodeados de estímulos que nos instigan a comprar y, en numerosas ocasiones, ya tenemos de todo, vivimos atiborrados de objetos, mientras nos faltan la compañía, la calidez o la calidad y hondura en los vínculos. Todos sabemos de personas que pasan días y semanas paseando por tiendas sin saber qué comprar a sus familiares, lo que da lugar a una sensación de vacío y frustración por no llegar a cumplir las expectativas.
Por supuesto que el regalo, como objeto, cobra un papel relevante cuando hablamos de la generosidad, pero no es lo fundamental; deberíamos enseñar que la generosidad tiene más que ver con la pre-ocupación por el otro que por aquello que se da. Lo mismo sucede con la solidaridad, que no ha de asociarse a sentimientos de pena o compasión, porque no debería ser un acto puramente pasivo («me compadezco, luego soy solidario», «qué pena me da», etc.), sino activo: decido dar mi dinero, comida o bienes de cualquier tipo a una causa porque la considero necesaria, justa, buena o bella. La generosidad y la solidaridad deberían sostenerse, por tanto, sobre valores que construyamos –y ayudemos a construir– paulatinamente, y no sobre afectos y emociones que nos arrastran y nos hacen reaccionar pasivamente, en lugar de actuar responsable y activamente.
«El ruido incesante secuestra nuestra capacidad de concentración y nos impide vivir otro tiempo que no sea el puro presente»
La manera más efectiva de transmitir valores ha sido, es y siempre será el ejemplo. La ejemplaridad en la acción es fundamental para que niños y niñas y jóvenes no solo comprendan el contenido de ciertos valores, sino la importancia de llevarlos a cabo, de hacerlos efectivos en nuestro mundo, en nuestras circunstancias. Cuando somos pequeños somos muy sensitivos, y necesitamos ver, oír y tocar todo aquello de lo que nos hablan. Así se enseña a leer en las etapas de infantil y primaria, con la representación visual e incluso táctil de las letras y los números.
Con los valores sucede algo similar, y cabría decir que también nos ocurre a los adultos. Hay una cita del pensador Henry-David Thoreau que suelo recordar mucho cuando hablo con padres y madres en tutorías o en charlas con adultos: «Si busca persuadir a alguien de que hace mal, actúe bien. Los seres humanos creen en lo que ven. Consigamos que vean».
«La cuestión es entregarse a la tarea de investigar qué es el bien, pero para eso se necesitarían clases de filosofía desde temprano en la educación»
La cuestión, por supuesto, es entregarse a la tarea de investigar qué es el bien, pero para eso se necesitarían clases de filosofía desde temprano en la educación. Lamentablemente, el fomento del pensamiento crítico y las humanidades tienen cada vez menos espacio en los centros educativos. Para la nueva pedagogía, lo importante es desarrollar destrezas, habilidades y competencias que los ayuden a adaptarse a lo dado (sin cuestionarlo), a gestionarse (sin preguntarse qué deben gestionar exactamente) y a rentabilizar las oportunidades de las crisis (sin interrogar si esas crisis son o no algo de lo que deban responsabilizarse).
Como adultos, deberíamos preguntarnos a qué estamos invitando a que se adapten nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, por qué se les empuja a gestionar sus emociones (al igual que a los adultos) y para qué deben sacar provecho o rentabilizar las crisis. Quizá nos hayan acostumbrado a lo que jamás deberíamos habernos acostumbrado: como explicó María Zambrano, fácil es deslizarse por la vida y arduo y áspero resulta el sendero del pensamiento, aunque es el único que nos procura independencia para pensarnos y valentía para, tras haber pensado, actuar.
sábado, 19 de noviembre de 2022
RECUPERAR EL TIEMPO DE LA VIDA
En esta sociedad hiperproductiva, todas las actividades han quedado supeditadas a los estándares de la productividad. Detenerse sin ningún motivo, hoy, también es rebelarse.
Artículo
Carlos Javier González Serrano
Carlos Javier González Serrano
@aspirar_al_uno
COLABORA
27 OCT
2022
tiempo
‘Moonrise’ (c. 1908), por Edvard Munch.
En nuestra sociedad hiperproductiva, en la que cualquier actividad ha quedado supeditada a los estándares de la rentabilidad, la dinámica propia del consumo y a una vertiginosa y anestesiante rapidez, pasear o deambular sin ningún tipo de finalidad puede parecer una rareza. Nos desplazamos para ir al trabajo o a nuestro centro de estudios, para acudir a terapia o para reunirnos con nuestros amigos. El «para» –es decir, la utilidad y el provecho– es el nuevo ídolo de nuestro tiempo: nada se hace sin que eso que se hace encierre un beneficio determinado.
Esta percepción de la realidad como un escenario en el que siempre se gana o se pierde lo ha convertido, a su vez, en un lugar inhóspito y hostil, en el que todos somos enemigos y donde las circunstancias se presentan como una oportunidad para lograr el éxito y el progreso esperados del sujeto, amenazado por las voraces y acechantes fauces del continuo rendimiento. O visto desde el prisma complementario, donde todos estamos a un paso del fracaso –considerado este como una no adaptación a lo exigible–, a las expectativas depositadas en el individuo contemporáneo: eficacia, fama, dinero.
A este respecto, el filósofo Byung-Chul Han se ha mostrado contundente. Como defiende en Psicopolítica, Somos conscientes prisioneros que, bajo una entusiasta ilusión de libertad, se autoexplotan: «Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. […] La explotación de la libertad genera el mayor rendimiento». Fundamentalmente, porque es una esclavitud libremente asumida: un sometimiento aceptado del que no nos podemos liberar salvo que queramos quedar atrás: «Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona». Ya antes que Han lo había denunciado el alemán Peter Sloterdijk en su breve ensayo, Estrés y libertad, donde se refiere a un malestar «que impregna nuestro ser en la civilización técnica de un sentimiento de fugacidad cada vez más intenso. Este sentimiento es indisociable de que nuestra sociedad está estresada a causa de su autoconservación, que exige de nosotros un rendimiento insólito».
«Esta percepción de la realidad como un escenario en el que siempre se gana o se pierde lo ha convertido la vida en un lugar inhóspito y hostil»
Incluso la felicidad, como ha señalado con mucho acierto la investigadora Sara Ahmed en La promesa de la felicidad (Caja Negra), ha quedado transformada en un instrumento: «Nos hacemos felices como si se tratara de una adquisición de capital que nos permite, por su parte, ser o hacer esto o aquello, e incluso conseguir esto o aquello». De este modo, apunta Ahmed, la felicidad «afectiviza normas e ideales sociales, generando la idea de que la proximidad relativa a estas normas e ideales contribuiría a alcanzar la felicidad».
Al tratar de realizar un diagnóstico de nuestra época, siempre recuerdo una emocionante y muy elocuente anotación en el diario –recogida en Diarios (Lumen)– de Alejandra Pizarnik, en la que relata su incursión en una librería cuando apenas tenía 18 años. Merece la pena reproducir por entero sus palabras, que contienen un certero análisis de nuestra época: «Entro en una librería desconocida. Me dirijo a los anaqueles coloreados, llena de curiosidad y tensa de emoción. La esperanza de hallar algo nuevo es quebrada por la voz del empleado que me pregunta qué títulos busco. No sé qué decirle. Al fin, recuerdo uno. No está. Hubiese querido seguir mirando, pero sentía sobre mí el peso de esa mirada comerciante, tan estrecha y desaprobadora ante alguien que no sabe lo que quiere. ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre hay que aparentar la posesión de un fin! ¡Siempre el camino rectamente marcado!».
Esa librería representa nuestro mundo. Un mundo que ha quedado desprovisto (porque se ha olvidado) de los valores que trascienden lo puramente pecuniario y productivo. Pizarnik es la resistencia, y debemos apoyarla de manera militante. Al igual que en esa librería en la que la escritora argentina buscaba libertad y sólo encontró la «mirada comerciante», una estrecha visión que todo lo mercantiliza y emplea para extraer un rendimiento, la realidad humana ha sido mediatizada por los engranajes y la retórica del mercado, hasta el punto que incluso nos referimos a nuestra vida anímica con terminología empresarial: «rentabilizar las emociones», «gestionar los afectos» o «maximizar las potencialidades».
No se trata de negar ingenua y puerilmente los beneficios de contar con una –siempre debidamente contenida– libertad de mercado o proclamar la necesidad de una rebelión contra el establishment. De hecho, la existencia de esa librería de la que habla Pizarnik es resultado de ciertas condiciones económicas. Consiste, más bien, en recuperar y reivindicar para nuestra vida unos tiempos que son distintos a los propios de las dinámicas económicas. A este respecto, conviene traer a colación un esclarecedor fragmento de Erich Fromm recogido en El miedo a la libertad muchas décadas antes que los mencionados textos de Han y Sloterdijk: el individuo contemporáneo se ha «transformado en el esclavo de la máquina que él mismo construyó». Y añade: «Las actividades económicas son necesarias; hasta los ricos pueden servir los propósitos divinos, pero toda actividad externa sólo adquiere significado y dignidad en la medida en que favorezca los fines de la vida».
«El reloj y las agendas se han convertido en dos de los fetiches de nuestra época»
Inmersos en este panorama, caminar sin rumbo se ha convertido en un acto político, en una reivindicación de nuestra libertad y en una reclamación de nuestro espacio de independencia y autonomía. También amar despreocupadamente o, sin más, no hacer nada. En absoluto. Permitirse, como recomendaba Rousseau en Las ensoñaciones del paseante solitario, hacer caso omiso del tumulto exterior y prestar atención a nuestro mundo interior: perdernos en nosotros mismos.
Y es que las cosas más importantes de la vida suelen discurrir despacio. La generosidad, la amistad, el amor, el paseo o la lectura piden y necesitan tiempos ajenos a la dinámica del consumo y de la inmediatez: exigen de nosotros una lentitud que a veces no permitimos. El reloj y las agendas se han convertido en dos de los fetiches de nuestra época: los miramos o consultamos mientras comemos, en una cita con nuestras amistades, y llegamos a hacer deporte bajo el imperativo de los tiempos (y de la productividad); incluso se charla y hasta se hace el amor midiendo los tiempos. Pero la lectura, el amor, el diálogo o el paseo tienen sus propios tiempos. No dan su fruto si no se da tiempo a que aquel madure. El tiempo del camino, del tránsito, del itinerario o del paso ha sido eclipsado por la tiránica inmediatez, por el presentismo y por una vida vivida en presente continuo, en un no-tiempo en tanto que cualquier instante es un ahora despótico que contiene su propia exigencia: no cabe la dilación, no hay tiempo para la espera. No nos damos el tiempo que la vida exige al tiempo.
El tiempo que los griegos llamaron aión (αἰών, eternidad) materializado en el momento oportuno (καιρός). En ese momento, como apuntó muy bellamente Plotino, la vida (βιοζ) se convierte en el espacio de lo sagrado (τὸ ἱερόν), de todo cuanto no está sujeto al interés y la inmediatez. El cerebro se adapta con plasticidad a los tiempos que le exigimos. Pero algo va mal cuando nos sentimos acelerados, con ansiedad, presas del imperativo por producir incesantemente. Por eso, parar, detenerse, crear espacio para integrar ritmos más pausados… significa rebelarse. Para encontrar tiempo para la eternidad.
Libertad es responsabilidad
En griego clásico, libertad es sinónimo de responsabilidad. La libertad es el coraje de renunciar: si eliges algo, renuncias a algo.
sábado, 12 de noviembre de 2022
Los libros nos hacen libres
Es curioso que la palabra “libro” (liber) guarde tanto parecido etimológico con la palabra “libertad” (libertas). La lectura como el proceso por el que, a través del vehículo del libro, nos hacemos libres. El libro nos hace libres porque nos hace dueños de nuestra atención.
domingo, 6 de noviembre de 2022
RECUPERAR EL TIEMPO DE LA VIDA
RECUPERAR EL TIEMPO DE LA VIDA
En esta sociedad hiperproductiva, todas las actividades han quedado supeditadas a los estándares de la productividad. Detenerse sin ningún motivo, hoy, también es rebelarse.
Artículo
Carlos Javier González Serrano
Carlos Javier González Serrano
@aspirar_al_uno
COLABORA
27 OCT
2022
tiempo
‘Moonrise’ (c. 1908), por Edvard Munch.
En nuestra sociedad hiperproductiva, en la que cualquier actividad ha quedado supeditada a los estándares de la rentabilidad, la dinámica propia del consumo y a una vertiginosa y anestesiante rapidez, pasear o deambular sin ningún tipo de finalidad puede parecer una rareza. Nos desplazamos para ir al trabajo o a nuestro centro de estudios, para acudir a terapia o para reunirnos con nuestros amigos. El «para» –es decir, la utilidad y el provecho– es el nuevo ídolo de nuestro tiempo: nada se hace sin que eso que se hace encierre un beneficio determinado.
Esta percepción de la realidad como un escenario en el que siempre se gana o se pierde lo ha convertido, a su vez, en un lugar inhóspito y hostil, en el que todos somos enemigos y donde las circunstancias se presentan como una oportunidad para lograr el éxito y el progreso esperados del sujeto, amenazado por las voraces y acechantes fauces del continuo rendimiento. O visto desde el prisma complementario, donde todos estamos a un paso del fracaso –considerado este como una no adaptación a lo exigible–, a las expectativas depositadas en el individuo contemporáneo: eficacia, fama, dinero.
A este respecto, el filósofo Byung-Chul Han se ha mostrado contundente. Como defiende en Psicopolítica, Somos conscientes prisioneros que, bajo una entusiasta ilusión de libertad, se autoexplotan: «Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. […] La explotación de la libertad genera el mayor rendimiento». Fundamentalmente, porque es una esclavitud libremente asumida: un sometimiento aceptado del que no nos podemos liberar salvo que queramos quedar atrás: «Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona». Ya antes que Han lo había denunciado el alemán Peter Sloterdijk en su breve ensayo, Estrés y libertad, donde se refiere a un malestar «que impregna nuestro ser en la civilización técnica de un sentimiento de fugacidad cada vez más intenso. Este sentimiento es indisociable de que nuestra sociedad está estresada a causa de su autoconservación, que exige de nosotros un rendimiento insólito».
«Esta percepción de la realidad como un escenario en el que siempre se gana o se pierde lo ha convertido la vida en un lugar inhóspito y hostil»
Incluso la felicidad, como ha señalado con mucho acierto la investigadora Sara Ahmed en La promesa de la felicidad (Caja Negra), ha quedado transformada en un instrumento: «Nos hacemos felices como si se tratara de una adquisición de capital que nos permite, por su parte, ser o hacer esto o aquello, e incluso conseguir esto o aquello». De este modo, apunta Ahmed, la felicidad «afectiviza normas e ideales sociales, generando la idea de que la proximidad relativa a estas normas e ideales contribuiría a alcanzar la felicidad».
Al tratar de realizar un diagnóstico de nuestra época, siempre recuerdo una emocionante y muy elocuente anotación en el diario –recogida en Diarios (Lumen)– de Alejandra Pizarnik, en la que relata su incursión en una librería cuando apenas tenía 18 años. Merece la pena reproducir por entero sus palabras, que contienen un certero análisis de nuestra época: «Entro en una librería desconocida. Me dirijo a los anaqueles coloreados, llena de curiosidad y tensa de emoción. La esperanza de hallar algo nuevo es quebrada por la voz del empleado que me pregunta qué títulos busco. No sé qué decirle. Al fin, recuerdo uno. No está. Hubiese querido seguir mirando, pero sentía sobre mí el peso de esa mirada comerciante, tan estrecha y desaprobadora ante alguien que no sabe lo que quiere. ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre hay que aparentar la posesión de un fin! ¡Siempre el camino rectamente marcado!».
Esa librería representa nuestro mundo. Un mundo que ha quedado desprovisto (porque se ha olvidado) de los valores que trascienden lo puramente pecuniario y productivo. Pizarnik es la resistencia, y debemos apoyarla de manera militante. Al igual que en esa librería en la que la escritora argentina buscaba libertad y sólo encontró la «mirada comerciante», una estrecha visión que todo lo mercantiliza y emplea para extraer un rendimiento, la realidad humana ha sido mediatizada por los engranajes y la retórica del mercado, hasta el punto que incluso nos referimos a nuestra vida anímica con terminología empresarial: «rentabilizar las emociones», «gestionar los afectos» o «maximizar las potencialidades».
No se trata de negar ingenua y puerilmente los beneficios de contar con una –siempre debidamente contenida– libertad de mercado o proclamar la necesidad de una rebelión contra el establishment. De hecho, la existencia de esa librería de la que habla Pizarnik es resultado de ciertas condiciones económicas. Consiste, más bien, en recuperar y reivindicar para nuestra vida unos tiempos que son distintos a los propios de las dinámicas económicas. A este respecto, conviene traer a colación un esclarecedor fragmento de Erich Fromm recogido en El miedo a la libertad muchas décadas antes que los mencionados textos de Han y Sloterdijk: el individuo contemporáneo se ha «transformado en el esclavo de la máquina que él mismo construyó». Y añade: «Las actividades económicas son necesarias; hasta los ricos pueden servir los propósitos divinos, pero toda actividad externa sólo adquiere significado y dignidad en la medida en que favorezca los fines de la vida».
«El reloj y las agendas se han convertido en dos de los fetiches de nuestra época»
Inmersos en este panorama, caminar sin rumbo se ha convertido en un acto político, en una reivindicación de nuestra libertad y en una reclamación de nuestro espacio de independencia y autonomía. También amar despreocupadamente o, sin más, no hacer nada. En absoluto. Permitirse, como recomendaba Rousseau en Las ensoñaciones del paseante solitario, hacer caso omiso del tumulto exterior y prestar atención a nuestro mundo interior: perdernos en nosotros mismos.
Y es que las cosas más importantes de la vida suelen discurrir despacio. La generosidad, la amistad, el amor, el paseo o la lectura piden y necesitan tiempos ajenos a la dinámica del consumo y de la inmediatez: exigen de nosotros una lentitud que a veces no permitimos. El reloj y las agendas se han convertido en dos de los fetiches de nuestra época: los miramos o consultamos mientras comemos, en una cita con nuestras amistades, y llegamos a hacer deporte bajo el imperativo de los tiempos (y de la productividad); incluso se charla y hasta se hace el amor midiendo los tiempos. Pero la lectura, el amor, el diálogo o el paseo tienen sus propios tiempos. No dan su fruto si no se da tiempo a que aquel madure. El tiempo del camino, del tránsito, del itinerario o del paso ha sido eclipsado por la tiránica inmediatez, por el presentismo y por una vida vivida en presente continuo, en un no-tiempo en tanto que cualquier instante es un ahora despótico que contiene su propia exigencia: no cabe la dilación, no hay tiempo para la espera. No nos damos el tiempo que la vida exige al tiempo.
El tiempo que los griegos llamaron aión (αἰών, eternidad) materializado en el momento oportuno (καιρός). En ese momento, como apuntó muy bellamente Plotino, la vida (βιοζ) se convierte en el espacio de lo sagrado (τὸ ἱερόν), de todo cuanto no está sujeto al interés y la inmediatez. El cerebro se adapta con plasticidad a los tiempos que le exigimos. Pero algo va mal cuando nos sentimos acelerados, con ansiedad, presas del imperativo por producir incesantemente. Por eso, parar, detenerse, crear espacio para integrar ritmos más pausados… significa rebelarse. Para encontrar tiempo para la eternidad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)