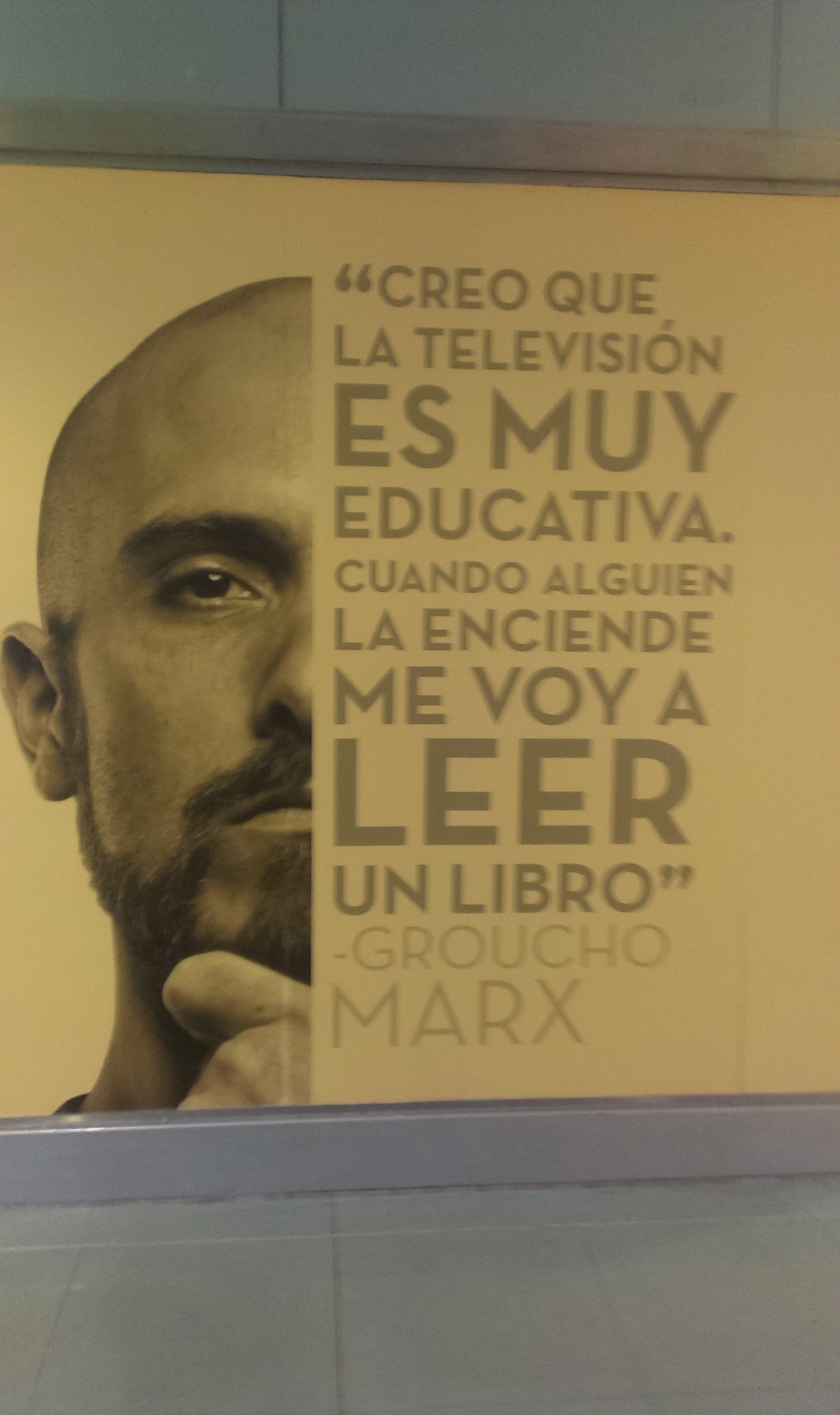Translate
lunes, 30 de noviembre de 2015
sábado, 28 de noviembre de 2015
viernes, 27 de noviembre de 2015
Tras los pasos de Antón Chéjov: la isla Sajalín 123 años después
23 de julio de 2013 Ajay Kamalakaran, Rusia Hoy
La isla rica en petróleo y gas fue una colonia penitenciaria zarista y aún existen pequeños rastros del breve período de la visita realizada por el gran escritor ruso.
El punto más occidental de Sajalín está a siete kilómetros de la Rusia continental.En la actualidad, existen servicios regulares de transbordadores que operan desde Vanino en la región de Jabárovsk y desde Jolmsk, al sur de Sajalín. A menudo, los isleños se quejan de que el transbordador es un medio de transporte común para los fugitivos de otras partes de Rusia y de antiguas repúblicas soviéticas.
En 1890, Antón Chéjov inició un tedioso viaje a Sajalín, incluso después de enterarse de que padecía tuberculosis. "Un infierno", esa fue su descripción de la isla cuando el régimen zarista estableció allí una colonia penitenciaria. Durante los tres meses que permaneció allí fue testigo de azotes, de la confiscación de bienes y de la prostitución forzada de mujeres.
Escribió La isla de Sajalín puede considerarse el primer reportaje sobre un presidio, realizado con criterios modernos de objetividad. El relato muestra al lector los horrores de la vida en una colonia penitenciaria del siglo XIX. Fue una obra censurada y no se publicó íntegra hasta 1895.
Cuando Chéjov tomó el transbordador para cruzar el "rugiente mar frío e incoloro" para llegar a un puerto del norte de Sajalín, en realidad se utilizaba para trasladar a los criminales más peligrosos. El trato que recibían estos convictos entristecía al gran escritor. Escribió La isla de Sajalín puede considerarse el primer reportaje sobre un presidio, realizado con criterios modernos de objetividad. El relato muestra al lector los horrores de la vida en una colonia penitenciaria del siglo XIX. Fue una obra censurada y no se publicó íntegra hasta 1895.
"En el buque de vapor Amur que se dirigía a Sajalín, viajaba un convicto que había matado a su esposa y tenía grilletes en sus piernas", escribió Chéjov en su libro La isla de Sajalín. "Su hija, una pequeña niña de seis años, viajaba con él. Me di cuenta de que si el convicto se movía a algún lado, la pequeña niña se abría paso tras él con dificultad, sosteniéndose a sus grilletes. Por la noche, la niña dormía junto con los convictos y soldados, todos ellos hacinados".
Cuando Chéjov llegó a la isla sufrió la brutalidad de su inhóspito clima y la falta total de instalaciones. Consideraba que la isla era un “infierno helado”.
La ciudad de Yuzhno-Sajalinsk distaba mucho de ser como lo es en la actualidad. Entre otras cosas porque la zona fue ocupada por los japoneses en 1905, durante la guerra ruso-japonesa, y la cambiaron casi por completo.
Ver mapa más grande |
Actualmente en Vladimirovka hay grupos de pequeñas dachas y algunas casas más grandes de madera. Las casas más pequeñas están habitadas por inmigrantes de lugares tan lejanos como Armenia y Kirguistán. Estos obreros sobreviven gracias a trabajos temporales.
Los residentes rusos también se quejan actualmente de la pobre infraestructura de un lugar que se encuentra a apenas unos kilómetros de los modernos edificios de acero y vidrio de Yuzhno-Sajalinsk, que albergan las oficinas de compañías petroleras internacionales. Las quejas más frecuentes tienen que ver con el con el suministro del agua y la inseguridad nocturna.
Extrañamente, esta área también se conoce como Shanghái, dado que muchos de los coreanos más pobres que permanecieron en la isla fueron a parar a Vladimirovka tras la retirada japonesa en 1945. Los historiadores locales explican que el nombre designa simplemente una zona asiática. Los visitantes de la verdadera Shanghái estarían sin lugar a dudas estupefactos de que el asentamiento, aunque informalmente, comparta el nombre con su gran ciudad.
Alexandrovsk-Sajalinski
Mientras vivió en Sajalín, Chéjov pasó la mayor parte de su tiempo en el pequeño pueblo de Alexandrovsk-Sajalinski, un puerto tranquilo al noroeste de la isla. Las condiciones de vida horrorizaron al escritor y situó allí la última parte del relato Un asesinato.
Fuente: alamy / legion media
Alexandrovsk era el centro administrativo de la isla en la época de Chéjov, aunque en la actualidad es un pueblo adormecido de unos 12.000 habitantes con riscos verdes que miran hacia el estrecho de Tartaria y una imponente formación de tres enormes rocas que recibe el nombre de 'Tres Hermanos'.
En el pueblo existen todavía algunos restos de 1890, aunque afortunadamente la colonia penitenciaria fue cerrada hace ya mucho tiempo. Chéjov seguramente pudo ver el viejo edificio de la tesorería, una casa de troncos de madera construida diez años antes de que él llegara a Sajalín. Se cree que es la construcción humana más antigua que todavía sigue en pie en toda la isla.
La casa en la que vivió el escritor también permanece y es ahora un pequeño museo que exhibe objetos del período en que Chéjov realizó su trabajo.
Lea más
Un viaje por el Extremo Oriente rusoLeyendo a Chéjov en el Gulag
Alicia en el Moscú de las maravillas
Aunque Chéjov habría jurado que la isla era el peor lugar que había visto en su vida por el indecible sufrimiento humano que supo presenciar, los siglos XX y XXI trajeron numerosos cambios a Sajalín. Los ocupantes japoneses desarrollaron rápidamente el sur de la isla y después de 1945 diferentes especialistas fueron incentivados por las autoridades soviéticas con buenos salarios y alojamiento para trasladarse a Sajalín y establecerse allí.
La decisión de explorar activamente las vastas reservas de petróleo y gas de la plataforma de la isla a principios de la década de 2000 no solo atrajo a especialistas extranjeros de compañías petroleras multinacionales sino que también hizo que la isla (en la imaginación rusa) pasara de ser el 'infierno de Chéjov' a convertirse, para siempre, en El Dorado para los jóvenes del Lejano Oriente Ruso.
miércoles, 25 de noviembre de 2015
Vila Matas
Lo que hay que leer, en palabras del autor
¿Tiene un canon Vila-Matas? “Sí, pero no quisiera dar la impresión de ser intransigente. Es un canon de 10 o 12 nombres que he ido construyendo, a la manera del que creó Borges con Stevenson, Wells o Chesterton. Ahí están Robert Walser, mi héroe moral; Marcel Schwob, Borges, Alejandro Rossi, Raymond Roussel, Perec... Mi manera de hacer crítica literaria es proponer un canon no ortodoxo desde la narración. Es lo que he estado haciendo desde hace tiempo”.“Mi rechazo a según qué no significa que no pueda leer, y con mucho gusto, cosas como la novela del XIX”, matiza el novelista. “Simplemente, pienso que eso está ya hecho y que lo que toca es buscar cosas nuevas. Madame Bovary ya está escrita, y de manera perfecta. Lo que no me gusta es lo que viene años después copiando su estructura”, remata.
domingo, 22 de noviembre de 2015
Why Doctors Need Poetry
Doctors need poetry to bring them closer to their patients. But even as I write these words I can hear my colleagues groan, “There’s an AIDS epidemic, I can’t afford my malpractice insurance, the obstetricians have stopped delivering babies, and you’re going to tell me I need poetry?”
I’ll be the first to admit that convincing physicians to read poetry in our age of evidence-based medicine is going to be a hard sell. Our premier medical journal, the New England Journal of Medicine, doesn’t discuss poetry in its editorials, and poetry will not be the focus of the next meeting of the American College of Surgeons. But I’d wager that if you ask a thousand patients to choose between two physicians with equal medical knowledge, the patients would choose the doctor who reads the poems of William Carlos Williams.
“Doc Williams”, a poet and physician, considered poetry to be crucial for our survival: “…men die miserably every day for lack of what is found there.” At times of crisis, we seek out poetry that speaks to our most intense feelings, a phenomenon we witnessed in the aftermath of 9/11. As the poet-doctor Rafael Campo reminds us, poetry incorporates the rhythms of our bodies, the heartbeat and flow of breath, rhythms as deep and ancient as life itself.
In our pre-literary history, before the written word, culture was transmitted through the language of poetry, and poetry was the language of the gods. Robertson Davies, a novelist who “detects and identifies gods in modern life,” once asked an audience of physicians at Johns Hopkins University Medical School, “What do you look like to your patients?” After allowing a moment for the audience to reflect, Davies responded, “You look like a god!” Although there are some doctors who have no difficulty assuming the godlike persona, this view is clearly out of line with contemporary medicine’s scientific, non-hierarchical, information-sharing style. Yet, as Davies points out, the great symbol of medicine, the Caduceus, belonged to Hermes, “the god of the intellect in its farthest reaches.”
In mythology, the Caduceus was created when Hermes came upon two warring serpents and thrust his staff between them. The serpents remained intertwined around the staff, always in conflict, but held in balance by the staff’s great power. And who are the warring serpents? Knowledge and Wisdom. Knowledge: Medicine’s scientific-technical domain; Wisdom: the humanistic ability of doctors to use empathy to apply their knowledge to patients, the emotional link that unites sufferer and healer. And poetry fuels empathy.
Randall Jarrell suggested we orient ourselves to a poem the way doctors might engage a patient: “…with an attitude that is a mixture of sharp intelligence and of willing emotional empathy, at once penetrating and generous.” But according to a study by J. Kenneth Arnette, Ph.D., pre-medical students begin medical training with “empathy deficits” which increase during a medical education that teaches detachment rather than generosity, and guides trainees to view people as “complex biophysical systems” rather than as individuals with their own personal histories. T.L. Luhrmann, an anthropologist, has described the way young doctors finish their internships “with new knowledge and a clear sense of the difference between doctor and patient: patients are the source of physical exhaustion, danger, and humiliation and doctors are superior and authoritative by virtue of their role.” Doctors in training (who literally have miles to go before they sleep), are nourished by the serpent of scientific knowledge, but when they learn to view the patient as “the enemy,” their loss of empathy deprives them of the wisdom to understand their patients’ suffering and shame.
Aaron Lazare, a psychiatrist and Chancellor at the University of Massachusetts Medical School, has written and lectured extensively about how shame and humiliation are universal affects people experience when they are sick. Poetry can help doctors become better healers because poems teach us to see the world from the emotional viewpoint of another person. As Steven Dobyns writes, “A poem is a window that hangs between two or more human beings who otherwise live in darkened rooms.” Poetry contains many of the aspirations doctors cherish, what Cesar Pavese called “an absolute will to see clearly,” and Czeslaw Milosz described as “the passionate pursuit of the real.” And after twenty five years as a doctor, I have come to experience the practice of medicine the way Pablo Neruda experienced poetry, a domain that includes “the decrees of touch, smell, taste, sight, hearing, the lust for justice, sexual desire, the sound of the ocean, nothing deliberately excluded, nothing deliberately accepted, entrance into the depth of things in a headlong act of love.”
Once again, I hear my beleaguered colleagues remind me they have no time for ““a headlong act of love” when care must be provided at the rate of six patients per hour. But some of my most tender moments with patients have occurred when they brought poetry to their office visit: a poem they had written themselves, a quote from Shakespeare, or the work of a poet whose words captured their emotional predicament. One of my patients discovered the poem “Wild Geese” by Mary Oliver and recited it to me: “…You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves…” The gift of the poem allowed me to understand my patient’s struggle in a new and more powerful way.
So here are my prescriptions. For patients, choose a favorite poem (or a poem that describes your situation) and give it to your doctor at your next office visit. For doctors, remember that poetry is like treating patients, what Wallace Stevens called, “a response to the daily necessity of getting the world right.” Or consider Sir William Osler’s advice to doctors: “Nothing will sustain you more potently than the power to recognize in your humdrum routine…the true poetry of life.” And remember, as William Carlos Williams said, “If it ain’t a pleasure, it ain’t a poem.”
Doctor ; soy mortal
La obsesión de la medicina moderna por prolongar la existencia puede recortar la libertad de las personas en la última fase de sus vidas
Joseph Lazarov padecía un cáncer de próstata incurable. Un día su pierna se paralizó y fue hospitalizado. La enfermedad se había extendido a la columna. Pese a que no existía la posibilidad de una recuperación razonable, que le permitiera una calidad de vida aceptable para él, quiso someterse a una operación de alto riesgo para extirpar la creciente masa tumoral. “No deis mi caso por perdido”, suplicó a los médicos. La intervención fue técnicamente perfecta. Pero supuso el detonante de decenas de molestas y dolorosas complicaciones (fallos respiratorios, infecciones, coágulos, hemorragias…). El paciente, de sesenta y tantos años, pasó sus últimas horas postrado en una cama en una fría sala de cuidados intensivos, entubado. Todo salió mal. Murió 15 días después. “Le torturamos durante dos semanas, y luego murió; pasara lo que pasara, lo cierto es que no podíamos curarle”, reconoce Atul Gawande, uno de los cirujanos que le atendió, hace ya una década.
El paciente no estaba preparado para morir, ni sus médicos supieron cómo hablar con él sobre la verdad de su estado, a pesar de que las consecuencias de la operación eran muy previsibles. “Aprendí muchísimas cosas en la facultad, pero la mortalidad no figuraba entre ellas. Nuestros libros no decían casi nada sobre el envejecimiento. A nuestro modo de ver, y al de nuestros catedráticos, el objetivo de la enseñanza de la medicina era que aprendiéramos a salvar vidas, no a cómo ocuparnos de su final”, afirma Gawande, también profesor de Harvard, en la introducción de Ser mortal, la medicina y lo que importa al final (Galaxia Gutenberg). El libro, publicado en España el mes de marzo, refleja uno de los grandes debates actuales: el papel de los médicos en un mundo en el que cada vez más gente vive hasta bien entrada la vejez.
Los importantes avances registrados en medicina en el último siglo han proporcionado gran parte de la humanidad una existencia mejor y más larga. En 1790, las personas de 65 años o más suponían menos del 2% de la población en Estados Unidos; hoy son el 14%. En Alemania, España, Italia y Japón, rondan el 20%. China se ha convertido en el primer país del mundo con más de 100 millones de personas ancianas. Y las cifras van en aumento. Pero existe cierto consenso en que, en más ocasiones de las deseadas, se llevan demasiado lejos los intentos por prolongar la vida y se habla poco con el paciente sobre sus preferencias.
La definición de cómo debe ser la última parte de nuestra existencia está en el centro de un intenso debate. Frente a la creencia de que vivir muchos años suele dar la felicidad, cada vez se pone más el énfasis en que no todos aspiran a batir marcas de longevidad. “Somos criaturas mortales, con cada vez menos salud, y debemos aspirar a tener la mejor vida posible hasta el final. La medicina debe ayudar en ese proceso. Hemos medicalizado la última fase de la vida, que cada vez dura más años. La gente tiene más objetivos aparte de vivir más”, explica Gawande en una entrevista telefónica desde Boston, donde vive y trabaja.
¿Morir en casa o en el hospital? ¿Reanimación en caso de parada cardiorrespiratoria? ¿Suministro de antibióticos si se detecta una infección, pese a que se trate de un enfermo terminal o de muy avanzada edad? ¿Afrontar los riesgos asociados a una operación o vivir fuera de un hospital los últimos meses? ¿Vivir menos pero con mayor calidad de vida o ir tirando? Las respuestas son extraordinariamente personales y únicas y deben de ser respondidas. Iona Heath es una de las profesionales de la salud que han analizado las repercusiones de la negación de la muerte para el paciente. En un libro de referencia en este tema, Ayudar a morir (Katz Editores), la médica británica cita un estudio esclarecedor al respecto, realizado en Estados Unidos entre pacientes con cáncer avanzado y demencia avanzada: en el 24% de los casos se intentó reanimar al moribundo, mientras el 55% de los pacientes con demencia murieron con los tubos de alimentación. “Uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es el de un anciano débil e indefenso, que se acerca al final de su vida, con un médico joven y dinámico que comienza su carrera”, explica la doctora de familia.
Uno de los efectos del enorme avance científico es que la muerte se ha trasladado a los hospitales. La gente fallece rodeada de máquinas y de profesionales sanitarios a los que no conoce. En 1995, la mayoría de los fallecimientos en Estados Unidos se producían en el domicilio; en los ochenta, solo el 17% de los casos. La tendencia en Europa es similar. “La medicina actual ha convertido las vidas cortas y las muertes rápidas del pasado en unas vidas largas y unas muertes lentas”, según el psicólogo Ramón Bayés, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona de 84 años, y estudioso de la salud (oncología, sida, envejecimiento y cuidados paliativos), que también ha escrito sobre el tema. El problema es que la posibilidad de demorar el proceso de morir se ha convertido, en muchos casos, en el objetivo a alcanzar. Bayés cita un ejemplo de este cambio de paradigma: “Un campesino viudo que durante su larga existencia ha vivido siempre en un entorno familiar físico y afectivo le sobreviene un derrame cerebral y una ambulancia lo traslada con rapidez a un gran hospital de la ciudad, donde muere solo, en un lugar extraño, en ninguna parte”. Hace 50 años, casi con toda seguridad, habría muerto en casa.
Lo cierto es que, pese a que la sociedad occidental envejece a pasos de gigante, el número de médicos geriatras –especialistas en mayores-- está estancado. En España, apenas hay un millar, según el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, que pone el énfasis en que se deben respetar las decisiones de los más mayores: dónde quieren vivir, cómo quieren gastar su dinero, qué tratamiento están dispuestos a emprender.
El neurólogo Oliver Sacks ha elegido. Sin dudar. El también escritor, que acaba de publicar sus memorias (On the move), publicó una emotiva y esperanzadora carta en febrero en The New York Times en la que anunciaba que sufría un cáncer terminal y que le quedaban semanas de vida: “Por el contrario, me siento increíblemente vivo, y deseo y espero, en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza suficiente, adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento”.
El paciente no estaba preparado para morir, ni sus médicos supieron cómo hablar con él sobre la verdad de su estado, a pesar de que las consecuencias de la operación eran muy previsibles. “Aprendí muchísimas cosas en la facultad, pero la mortalidad no figuraba entre ellas. Nuestros libros no decían casi nada sobre el envejecimiento. A nuestro modo de ver, y al de nuestros catedráticos, el objetivo de la enseñanza de la medicina era que aprendiéramos a salvar vidas, no a cómo ocuparnos de su final”, afirma Gawande, también profesor de Harvard, en la introducción de Ser mortal, la medicina y lo que importa al final (Galaxia Gutenberg). El libro, publicado en España el mes de marzo, refleja uno de los grandes debates actuales: el papel de los médicos en un mundo en el que cada vez más gente vive hasta bien entrada la vejez.
Los importantes avances registrados en medicina en el último siglo han proporcionado gran parte de la humanidad una existencia mejor y más larga. En 1790, las personas de 65 años o más suponían menos del 2% de la población en Estados Unidos; hoy son el 14%. En Alemania, España, Italia y Japón, rondan el 20%. China se ha convertido en el primer país del mundo con más de 100 millones de personas ancianas. Y las cifras van en aumento. Pero existe cierto consenso en que, en más ocasiones de las deseadas, se llevan demasiado lejos los intentos por prolongar la vida y se habla poco con el paciente sobre sus preferencias.
La definición de cómo debe ser la última parte de nuestra existencia está en el centro de un intenso debate. Frente a la creencia de que vivir muchos años suele dar la felicidad, cada vez se pone más el énfasis en que no todos aspiran a batir marcas de longevidad. “Somos criaturas mortales, con cada vez menos salud, y debemos aspirar a tener la mejor vida posible hasta el final. La medicina debe ayudar en ese proceso. Hemos medicalizado la última fase de la vida, que cada vez dura más años. La gente tiene más objetivos aparte de vivir más”, explica Gawande en una entrevista telefónica desde Boston, donde vive y trabaja.
¿Morir en casa o en el hospital? ¿Reanimación en caso de parada cardiorrespiratoria? ¿Suministro de antibióticos si se detecta una infección, pese a que se trate de un enfermo terminal o de muy avanzada edad? ¿Afrontar los riesgos asociados a una operación o vivir fuera de un hospital los últimos meses? ¿Vivir menos pero con mayor calidad de vida o ir tirando? Las respuestas son extraordinariamente personales y únicas y deben de ser respondidas. Iona Heath es una de las profesionales de la salud que han analizado las repercusiones de la negación de la muerte para el paciente. En un libro de referencia en este tema, Ayudar a morir (Katz Editores), la médica británica cita un estudio esclarecedor al respecto, realizado en Estados Unidos entre pacientes con cáncer avanzado y demencia avanzada: en el 24% de los casos se intentó reanimar al moribundo, mientras el 55% de los pacientes con demencia murieron con los tubos de alimentación. “Uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es el de un anciano débil e indefenso, que se acerca al final de su vida, con un médico joven y dinámico que comienza su carrera”, explica la doctora de familia.
“La gente tiene más objetivos además del de vivir más tiempo”, explica el cirujano y escritor Atul Gawande
Lo cierto es que, pese a que la sociedad occidental envejece a pasos de gigante, el número de médicos geriatras –especialistas en mayores-- está estancado. En España, apenas hay un millar, según el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, que pone el énfasis en que se deben respetar las decisiones de los más mayores: dónde quieren vivir, cómo quieren gastar su dinero, qué tratamiento están dispuestos a emprender.
El neurólogo Oliver Sacks ha elegido. Sin dudar. El también escritor, que acaba de publicar sus memorias (On the move), publicó una emotiva y esperanzadora carta en febrero en The New York Times en la que anunciaba que sufría un cáncer terminal y que le quedaban semanas de vida: “Por el contrario, me siento increíblemente vivo, y deseo y espero, en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza suficiente, adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento”.
sábado, 21 de noviembre de 2015
sábado, 14 de noviembre de 2015
Principio de Peter : ascender en cargos no es lo que parece
Si el hombre ( o mujer ) quiere rescatarse a si mismo de una futura existencia intolerable, deber ver adonde le conduce su insensata escalada, examinar sus objetivos y comprender que el progreso se logra moviéndose hacia adelante en busca de una mejor forma de vida, en vez de hacerlo hacia arriba , en pos de la INCOMPETENCIA total
lunes, 9 de noviembre de 2015
El sufrimiento del mate
Los trabajadores temporales que recogen la yerba con la que se elabora la bebida más popular de Argentina batallan por acabar con una tradición de explotación laboral
Alejandro Rebossio Montecarlo (Argentina) 8 NOV 2015 - 00:04 CET
Un campesino toma infusión de mate. / Ricardo Ceppi
A Juan Cristóbal Maidana le daba vergüenza hablar en público. “Durante tantos años me escondí…”, cuenta este tarefero, trabajador temporario de la cosecha de la yerba mate, la segunda bebida más consumida por los argentinos después del agua. “Nosotros nos considerábamos menos que todos”, continúa Maidana, uno de los 17.000 tareferos de Misiones, provincia del noreste de Argentina que produce el 60% de la yerba mate de este país y que la exporta también a otros países vecinos y de Oriente Medio. “Íbamos a hacer la compra y nos trataban de menos”, prosigue este hombre de baja estatura que a sus 44 años sufre intensos dolores en las rodillas y la espalda. No es fácil recorrer aquellas tierras onduladas cortando las hojas verdes de los árboles de tres a seis metros de altura.
Pero en 2008 Maidana y otros 870 tareferos del municipio misionero de Montecarlo (a 959 kilómetros al noreste de Buenos Aires) sufrieron una estafa de parte de las empresas contratistas que dan el servicio de cosecha a los pequeños, medianos y grandes propietarios de las tierras. Aquellas compañías dejaron de abonar las contribuciones patronales a la Seguridad Social y esta, por tanto, suspendió la paga de asignaciones familiares a los trabajadores. “Nosotros en aquella época éramos prácticamente esclavos. Prácticamente no nos pagaban el salario en efectivo sino con órdenes de mercadería (alimentos, bebidas, productos de higiene) para los comercios de los mismos colonos”, se refiere Maidana a los pequeños agricultores descendientes de inmigrantes europeos llegados a finales del siglo XIX y principios del XX y que suelen contar con entre 5 y 15 hectáreas. “Nuestra única fuente de ingreso era la asignación familiar. Cuando dejamos de cobrarla, tuvimos que sacar a los chicos de la escuela, quedamos endeudados por la compra de camas y colchones, aparecieron niños desnutridos. Entonces apareció un profesor de escuela que nos enseñó que teníamos derechos. Ese profesor se llama Rubén Ortiz y gracias a él ahora somos capaces de contar nuestros problemas”, alude a un docente y militante sindical que se formó con un fallecido obispo español y progresista que por entonces batallaba en Misiones, Joaquín Piña. Entonces se formó el Sindicato de Tareferos de Montecarlo, cuya sede está adornada con imágenes de la Madre Teresa de Calcuta, el papa Francisco y Evo Morales y un cartel que reza: Basta de trabajo esclavo de los yerbales de Misiones.
Los tareferos acabaron ganando el juicio, pero aún la Seguridad Social no les ha pagado las asignaciones adeudadas de aquel tiempo. “Se burlan de nosotros. ¡A un compañero le ofrecieron 750 pesos (66 euros) por la asignación de sus siete hijos!”, se queja Maidana.
Pero el Sindicato de Tareferos de Montecarlo, que reúne a 1.100 trabajadores, se enorgullece de los progresos conseguidos. “Salimos a cortar la ruta, nos da miedo porque ligamos palizas [de la Policía], pero es la única manera de llamar al diálogo y así conseguimos hace siete años que no nos paguen más con mercadería sino en efectivo. Una vez solo nos dieron ropa de trabajo, pero no me voy a comer otra garroteada para conseguirla más. A veces a los compañeros les da miedo sumarse al sindicato o viene el municipio, que está gobernado por el hijo de un contratista, a contratar a los mejores delegados [sindicales]”, cuenta Maidana. La Policía nos los reprime, en cambio, cuando cortan las carreteras junto con los colonos para pedir que las grandes industrias procesadoras, como Las Marías, Molinos, Rosamonte y Amanda, paguen mejor por la materia prima, lo que termina repercutiendo en el salario.
En Montecarlo, los colonos están organizados en una cooperativa y fabrican sus propias marcas de yerba mate, Aguantadora y Sinceridad. El presidente de esa cooperativa, Juan Carlos Haasis, opina que los tareferos de aquellos pagos “siempre estuvieron bien”. “Esto no es una lucha entre gringos [europeos] y morochos [morenos]. Hasta los ochenta los teníamos de empleados, pero jugaban al fútbol en vez de trabajar. Entonces los echamos y se contrataron prestadoras de servicios. Nosotros les pagamos a ellas para que les compren la ropa de trabajo y les hagan los aportes (a la Seguridad Social), pero no podemos estar haciendo de policía de lo que hacen. Pueden que algunos contratistas no cumplan las normas. Nadie cumple el 100% de las normas”, se justifica Haasi.
“Hay cuadrillas que todavía siguen percibiendo el 50% del salario en mercadería”, denuncia Maidana. “Son parte del 30% de los compañeros que está en negro [sin contribuciones patronales a la Seguridad Social] acá en Montecarlo. Pero antes los que estaban en negro eran el 70%”, recuerda el sindicalista. “Hoy Montecarlo es el departamento de Misiones con más empleo en blanco. Y es gracias a nuestra lucha porque el Estado está ausente y los patrones lo saben”, lamenta en la sede de la avenida del Libertador, en esta ciudad de 36.000 habitantes que se promociona como "en el centro del paraíso", por su vegetación exuberante.
Los tareferos ganan según la cantidad de yerba que recogen. De media cobran una nómina de 310 mensuales, por debajo del salario mínimo legal de Argentina (486), y una asignación familiar de 35 por hijo, según Maidana. Este sindicalista muestra su recibo de sueldo: 6.200 pesos (553 euros). Otros no tienen la misma suerte. “Yo hago 10.000 kilos por mes, pero en mi recibo dice 2.500. Hay patrones que estafan”, reclama Daniel Machado, otro tarefero del sindicato. “También hay trabajadores corruptos que van dos días al yerbal y quieren cobrar el feriado. Yo les digo: ‘Tenés que cumplir la tarea”, rezonga Maidana.
Claro que la temporada de cosecha dura entre tres y seis meses, en el otoño y el invierno, y el resto del año el trabajador temporario se las debe arreglar para sobrevivir. “Gracias a Dios yo tengo trabajo todo el año y hago macheteo y raleo. Pero otros tienen que buscarse una changuita [empleo informal], salir con la motoguadaña, el machete, a hacer limpieza de [las plantaciones de] mandioca”, cuenta Maidana. “Pero ahora ponen veneno y no hay más necesidad de macheteada [de las malezas]. Y además no hay trabajo para las mujeres en verano”, acota una tarefera, Felicia Insaurralde. Los tareferos empleados en la formalidad cobran una subvención entre cosecha y cosecha.
El presidente de la cooperativa de colonos de Montecarlo comparte que “no existe control de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ni de la policía de trabajo”. Haasis reivindica que su entidad paga 1,40 pesos (0,12 euros) por kilo de hoja verde para que los contratistas puedan cumplir con las normas laborales, “pero en el 80% de Misiones pagan entre 0,80 y 0,90 (entre 0,07 y 0,08 euros)”.
El ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Valenzuela, admite que “hay explotación laboral en la tarefa”. Organiza dos inspecciones semanales para controlarla. “Se nota una mejoría respecto de otros años porque el Gobierno nacional y el misionero venimos luchando juntos, pero no estamos en los niveles que uno pretende. En la mayoría de las cuadrillas los trabajadores están registrados, pero en algunas hay algunos que no. Se ven menos trabajadores en carpa, que cobran en mercadería o que son transportados en camiones, con el riesgo de accidentes que eso representa, pero seguimos encontrando campos en condiciones malas, regulares y muy malas. Es una cuestión cultural que lleva mucho tiempo cambiar y que está cambiándose con el control de policía que tenemos, el trabajo de las cooperativas de lugareños, la aparición de sindicatos no solo en Montecarlo sino en Jardín América y otras localidades de la ruta 12 y un convenio de corresponsabilidad que firmamos con la patronal y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales que entra en vigencia en 2015”, evalúa el ministro desde Posadas, la capital de Misiones.
“Hoy el tarefero ya no carga con la ponchada [saco de hojas y pequeñas ramas que se arrancan de las plantas] sino que usa un carrito y una cargadora con guinche”, destaca Maidana. En 50 minutos pueden llegar a cosechar 100 kilos, pero algunos demoran hasta dos horas para recoger esa cantidad. “Están mucho mejor los tareferos porque también tienen tijeras eléctricas”, se defiende el colono Haasi. Pero el sociólogo Roberto Muñoz, del Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales, advierte en Buenos Aires de que los trabajadores están en permanente contacto con los agroquímicos que se usan para evitar enfermedades de las plantas.
Antes todos los tareferos viajaban en los camiones que llevaban las ponchadas, sentados arriba de ellas. En 2013, tres adolescentes de 13, 14 y 17 años murieron al desbarrancar uno de esos vehículos y a partir de entonces la provincia compró autobuses para dárselos a los contratistas.
“Pero los colectivos no entran en ciertas zonas. Así que ahora vamos en camionetas”, rescata Maidana.
La tragedia de 2013 llevó a que una fundación dedicada al fomento de bibliotecas populares de la provincia. “Hay chicos que empiezan a trabajar a los cinco años”, denuncia la coordinadora de la fundación, Patricia Ocampo. “Los tareferos te cuentan que llevan a sus hijos para ganar más. O han de llevar a sus familiares porque si los dejan en el pueblo no tienen con qué alimentarse esos días. Puede ser que en Montecarlo no sea así porque es distinto que el resto de Misiones”, comenta Ocampo desde El Dorado, a 981 kilómetros de los pagos de Maidana. El sociólogo Muñoz también reconoce que en general los tareferos de Montecarlo están en mejores condiciones que el resto, pero no deja de relatar de que en marzo empiezan las clases en Argentina y comienzan las ausencias de niños en las escuelas misioneras.
“Antes salíamos al yerbal a las cuatro de la madrugada y volvíamos, con suerte, a las seis de la tarde, pero a veces a las doce de la noche. Ahora ya no”, se refiere Maidana a los que viven cerca de las plantaciones. También hay trabajadores que vienen de otros municipios misioneros, de la vecina provincia de Corrientes o del lindero Paraguay y deben pernoctar en los campos. “La gente vive en carpas [tiendas de campaña] y no les llevan agua, toman de los arroyos”, lamenta el sindicalista.
Misiones es sinónimo de turismo para muchos argentinos por las cataratas del Iguazú y las ruinas de San Ignacio, pero los tareferos la viven de otra manera. “Dicen que Misiones es hermosa, pero acá hay hambre y miseria”, se queja Felicia Insaurralde. Su líder, Maidana, también lamenta que “todos los argentinos disfrutan del mate, pero no saben que los trabajadores que lo hacen no están disfrutando tanto”.
Pero en 2008 Maidana y otros 870 tareferos del municipio misionero de Montecarlo (a 959 kilómetros al noreste de Buenos Aires) sufrieron una estafa de parte de las empresas contratistas que dan el servicio de cosecha a los pequeños, medianos y grandes propietarios de las tierras. Aquellas compañías dejaron de abonar las contribuciones patronales a la Seguridad Social y esta, por tanto, suspendió la paga de asignaciones familiares a los trabajadores. “Nosotros en aquella época éramos prácticamente esclavos. Prácticamente no nos pagaban el salario en efectivo sino con órdenes de mercadería (alimentos, bebidas, productos de higiene) para los comercios de los mismos colonos”, se refiere Maidana a los pequeños agricultores descendientes de inmigrantes europeos llegados a finales del siglo XIX y principios del XX y que suelen contar con entre 5 y 15 hectáreas. “Nuestra única fuente de ingreso era la asignación familiar. Cuando dejamos de cobrarla, tuvimos que sacar a los chicos de la escuela, quedamos endeudados por la compra de camas y colchones, aparecieron niños desnutridos. Entonces apareció un profesor de escuela que nos enseñó que teníamos derechos. Ese profesor se llama Rubén Ortiz y gracias a él ahora somos capaces de contar nuestros problemas”, alude a un docente y militante sindical que se formó con un fallecido obispo español y progresista que por entonces batallaba en Misiones, Joaquín Piña. Entonces se formó el Sindicato de Tareferos de Montecarlo, cuya sede está adornada con imágenes de la Madre Teresa de Calcuta, el papa Francisco y Evo Morales y un cartel que reza: Basta de trabajo esclavo de los yerbales de Misiones.
Los tareferos acabaron ganando el juicio, pero aún la Seguridad Social no les ha pagado las asignaciones adeudadas de aquel tiempo. “Se burlan de nosotros. ¡A un compañero le ofrecieron 750 pesos (66 euros) por la asignación de sus siete hijos!”, se queja Maidana.
El ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Valenzuela, admite que “hay explotación laboral en la tarefa”
En Montecarlo, los colonos están organizados en una cooperativa y fabrican sus propias marcas de yerba mate, Aguantadora y Sinceridad. El presidente de esa cooperativa, Juan Carlos Haasis, opina que los tareferos de aquellos pagos “siempre estuvieron bien”. “Esto no es una lucha entre gringos [europeos] y morochos [morenos]. Hasta los ochenta los teníamos de empleados, pero jugaban al fútbol en vez de trabajar. Entonces los echamos y se contrataron prestadoras de servicios. Nosotros les pagamos a ellas para que les compren la ropa de trabajo y les hagan los aportes (a la Seguridad Social), pero no podemos estar haciendo de policía de lo que hacen. Pueden que algunos contratistas no cumplan las normas. Nadie cumple el 100% de las normas”, se justifica Haasi.
“Hay cuadrillas que todavía siguen percibiendo el 50% del salario en mercadería”, denuncia Maidana. “Son parte del 30% de los compañeros que está en negro [sin contribuciones patronales a la Seguridad Social] acá en Montecarlo. Pero antes los que estaban en negro eran el 70%”, recuerda el sindicalista. “Hoy Montecarlo es el departamento de Misiones con más empleo en blanco. Y es gracias a nuestra lucha porque el Estado está ausente y los patrones lo saben”, lamenta en la sede de la avenida del Libertador, en esta ciudad de 36.000 habitantes que se promociona como "en el centro del paraíso", por su vegetación exuberante.
La cosecha en las tierras de los padres del Che Guevara
Algunos tareferos (trabajadores temporarios de la cosecha de yerba mate) han dejado de dormir en tiendas durante los días laborales lejos de sus hogares. En Caraguatay, una zona de Montecarlo en la que los padres del Che Guevara tenían una plantación de yerba mate y en la que vivió de niño el héroe de la Revolución Cubana, Juan Carlos, un tarefero de 35 años que vino con una cuadrilla desde Oberá (108 kilómetros al sur), cuenta que este año comenzaron a dormir en una casa con baño y agua potable. “Ya no dormimos entre los bichos, pero a la casa le faltan cuchetas [literas] y algunos duermen en el suelo”, cuenta Juan Carlos mientras fuma y descansa al mediodía debajo de un árbol. A lo lejos se oye el sonido de los zorzales, las tijeras y los quiebres de las plantas. Juan Carlos comenzó a trabajar a los 14, pero dice que ahora solo ven a mayores de 20 en la tarefa. Un autobús lo había trasladado de la casa a la plantación.Los tareferos ganan según la cantidad de yerba que recogen. De media cobran una nómina de 310 mensuales, por debajo del salario mínimo legal de Argentina (486), y una asignación familiar de 35 por hijo, según Maidana. Este sindicalista muestra su recibo de sueldo: 6.200 pesos (553 euros). Otros no tienen la misma suerte. “Yo hago 10.000 kilos por mes, pero en mi recibo dice 2.500. Hay patrones que estafan”, reclama Daniel Machado, otro tarefero del sindicato. “También hay trabajadores corruptos que van dos días al yerbal y quieren cobrar el feriado. Yo les digo: ‘Tenés que cumplir la tarea”, rezonga Maidana.
Claro que la temporada de cosecha dura entre tres y seis meses, en el otoño y el invierno, y el resto del año el trabajador temporario se las debe arreglar para sobrevivir. “Gracias a Dios yo tengo trabajo todo el año y hago macheteo y raleo. Pero otros tienen que buscarse una changuita [empleo informal], salir con la motoguadaña, el machete, a hacer limpieza de [las plantaciones de] mandioca”, cuenta Maidana. “Pero ahora ponen veneno y no hay más necesidad de macheteada [de las malezas]. Y además no hay trabajo para las mujeres en verano”, acota una tarefera, Felicia Insaurralde. Los tareferos empleados en la formalidad cobran una subvención entre cosecha y cosecha.
El ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Valenzuela, admite que “hay explotación laboral en la tarefa”. Organiza dos inspecciones semanales para controlarla. “Se nota una mejoría respecto de otros años porque el Gobierno nacional y el misionero venimos luchando juntos, pero no estamos en los niveles que uno pretende. En la mayoría de las cuadrillas los trabajadores están registrados, pero en algunas hay algunos que no. Se ven menos trabajadores en carpa, que cobran en mercadería o que son transportados en camiones, con el riesgo de accidentes que eso representa, pero seguimos encontrando campos en condiciones malas, regulares y muy malas. Es una cuestión cultural que lleva mucho tiempo cambiar y que está cambiándose con el control de policía que tenemos, el trabajo de las cooperativas de lugareños, la aparición de sindicatos no solo en Montecarlo sino en Jardín América y otras localidades de la ruta 12 y un convenio de corresponsabilidad que firmamos con la patronal y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales que entra en vigencia en 2015”, evalúa el ministro desde Posadas, la capital de Misiones.
“Hoy el tarefero ya no carga con la ponchada [saco de hojas y pequeñas ramas que se arrancan de las plantas] sino que usa un carrito y una cargadora con guinche”, destaca Maidana. En 50 minutos pueden llegar a cosechar 100 kilos, pero algunos demoran hasta dos horas para recoger esa cantidad. “Están mucho mejor los tareferos porque también tienen tijeras eléctricas”, se defiende el colono Haasi. Pero el sociólogo Roberto Muñoz, del Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales, advierte en Buenos Aires de que los trabajadores están en permanente contacto con los agroquímicos que se usan para evitar enfermedades de las plantas.
Antes todos los tareferos viajaban en los camiones que llevaban las ponchadas, sentados arriba de ellas. En 2013, tres adolescentes de 13, 14 y 17 años murieron al desbarrancar uno de esos vehículos y a partir de entonces la provincia compró autobuses para dárselos a los contratistas.
“Pero los colectivos no entran en ciertas zonas. Así que ahora vamos en camionetas”, rescata Maidana.
La tragedia de 2013 llevó a que una fundación dedicada al fomento de bibliotecas populares de la provincia. “Hay chicos que empiezan a trabajar a los cinco años”, denuncia la coordinadora de la fundación, Patricia Ocampo. “Los tareferos te cuentan que llevan a sus hijos para ganar más. O han de llevar a sus familiares porque si los dejan en el pueblo no tienen con qué alimentarse esos días. Puede ser que en Montecarlo no sea así porque es distinto que el resto de Misiones”, comenta Ocampo desde El Dorado, a 981 kilómetros de los pagos de Maidana. El sociólogo Muñoz también reconoce que en general los tareferos de Montecarlo están en mejores condiciones que el resto, pero no deja de relatar de que en marzo empiezan las clases en Argentina y comienzan las ausencias de niños en las escuelas misioneras.
“Antes salíamos al yerbal a las cuatro de la madrugada y volvíamos, con suerte, a las seis de la tarde, pero a veces a las doce de la noche. Ahora ya no”, se refiere Maidana a los que viven cerca de las plantaciones. También hay trabajadores que vienen de otros municipios misioneros, de la vecina provincia de Corrientes o del lindero Paraguay y deben pernoctar en los campos. “La gente vive en carpas [tiendas de campaña] y no les llevan agua, toman de los arroyos”, lamenta el sindicalista.
Misiones es sinónimo de turismo para muchos argentinos por las cataratas del Iguazú y las ruinas de San Ignacio, pero los tareferos la viven de otra manera. “Dicen que Misiones es hermosa, pero acá hay hambre y miseria”, se queja Felicia Insaurralde. Su líder, Maidana, también lamenta que “todos los argentinos disfrutan del mate, pero no saben que los trabajadores que lo hacen no están disfrutando tanto”.
domingo, 8 de noviembre de 2015
Mujeres afganas : aprendiendo a ser autosuficientes
S. A.
“Antes era como una sonámbula, pero ahora me siento viva de nuevo y tengo esperanzas para el futuro”. Para Anisa, una viuda de Kabul de 39 años y seis hijos, la existencia cambió el pasado 1 de agosto. Ese día se convirtió en una de las 20 mujeres, 14 de ellas viudas, todas analfabetas, que participan en un taller del que saldrán, en diciembre, con un título de costureras y sabiendo leer, escribir y con nociones de matemáticas.El proyecto, financiado por España, pretende “empoderar” a estas mujeres afganas, hasta ahora condenadas a una vida de dependencia y marginación social. “Ahora podrán ser autosuficientes”, explica la directora del proyecto, Shukria Jalalzay. La primera fase del proyecto ha costado unos 18.000 euros. Jalalzay espera obtener financiación para una segunda fase del programa con el objetivo de educar a otras 40 mujeres el año que viene. La lista de espera no para de crecer, asegura.
Carina Sedevich nació en Santa Fe en 1972 ( poeta argentina )
De Gibraltar (de aparición en 2015, Dínamo Poético editorial)
a
Dispongo una manta a los pies de la cama.
El fulgor de la luna en la ventana
se disipa cuando cierro los postigos.
se disipa cuando cierro los postigos.
Escucho a mi gata mientras bebe
de una taza olvidada en la cocina.
de una taza olvidada en la cocina.
La noche entre las dos es agua dulce.
El corazón no se recoge ni desborda.
El corazón no se recoge ni desborda.
Comprendo que la soledad, como el amor,
trascurre mejor para un espíritu austero.
trascurre mejor para un espíritu austero.
a
a
de Escribió Dickinson (Alción Editora, Córdoba, 2014)
a
A veces es triste lo que hago con mis manos.
Hoy remendé el camisón de seda
que me trajiste de la China.
que me trajiste de la China.
Lo uso solamente para mí:
se va gastando
y no habrá más camisones de la China.
y no habrá más camisones de la China.
Sólo éste.
Lo voy a usar como solía usar tu amor:
todos los días.
todos los días.
Que dure lo que dure
y que conserve las huellas
y que conserve las huellas
de mi cuerpo,
que sigue estando vivo,
que sigue estando vivo,
y de todas
las cosas aledañas.
las cosas aledañas.
a
a
De Klimt (de aparición en 2015 en Suburbia Ediciones, Gijón, España y Club Hem Editores, La Plata, Argentina)
De Klimt (de aparición en 2015 en Suburbia Ediciones, Gijón, España y Club Hem Editores, La Plata, Argentina)
a
sábado, 7 de noviembre de 2015
Me cansé de escribir cuentos - Hebe Uhart ( mi escritora preferida argentina )
07-10-2015 | Hebe Uhart
Hebe Uhart habla de su nuevo libro de crónicas de viajes, De la Patagonia a México (Adriana Hidalgo): “En los encuentros de escritores no encuentro cosas nuevas, pero en la gente sí”, dice.
Por Patricio Zunini. Foto: Vito Rivelli.
En DirectTv hay un programa que se llama “Desde el cielo”. Lo pasan en los canales de más arriba, mil y pico. Es un programa de bajo presupuesto. Recorren Europa con un drone y van mostrando el paisaje, los techos, los monumentos. En uno, por ejemplo, arrancan en Brujas y terminan en Locarno. Mientras pasan por pueblos, ciudades y ciudadelas, un locutor en off va contando la historia, algunas curiosidades, y —lo más bizarro— qué dijeron Freddie Mercury o Morrisey sobre la noche que pasaron en tal o cual lugar. Las ciudades son bellísimas y la perspectiva llama la atención, pero después de algunos minutos, el artificio se agota en sí mismo.
Las crónicas de Hebe Uhart podrían ser la contracara ideal del drone y los campanarios: Uhart es una cámara en mano a nivel del mar. Viajera crónica,Visto y oído, De la Patagonia a México están llenos de texturas, olores, ruidos. Uhart hace algo dificilísimo: siempre toma el camino más sencillo. Como dice Martín Kohan en la contratapa de este último,
los libros de Hebe Uhart se escriben con sucedidos, con cosas que a la autora le pasaron o le contaron, sin requisitos de grandiosidad. No se trata de una mera disposición autobiográfica, sino de la convicción, que en [ella] es notoria, de que no existe escritura hasta que no existe encarnadura en la experiencia.
Sus crónicas de Uhart, entonces, son diferentes a las de los cronistas latinoamericanos que usan la práctica tan extendida de la autoparodia, el extrañamiento y la incomprensión. Si se encuentra la palabra adecuada no hay incomprensión, sólo —y nada menos— hay que tener el oído atento. «La palabra muestra y esconde», dice ella en el texto sobre San Juan de Vera de las Siete Corrientes incluido en De la Patagonia a México. «Los griegos, más distantes, decían: “La palabra muestra y esconde”, con relación a la verdad-engaño. Acá es la palabra que conmueve, que provoca.»
El viernes pasado, Hebe Uhart participó de una entrevista pública en la librería en la que hablo de su nuevo libro de crónicas. Fue una charla “íntima” en el living, con alrededor de 25 personas como público. Para la transcripción del encuentro preferimos dejar sólo las respuestas porque, como se verá, arman un relato con una entidad propia que no conviene interrumpir.
*
Pienso que lo que llamás simpleza es que pongo pocos recursos eruditos. No recurro a autores. Por ejemplo, estaba mirando unas crónicas bastante buenas sobre Montevideo de una española que hace referencias a Foucault, a Bachelard. Yo no mezclo los tantos. Los conozco, los trabajo, he enseñado filosofía, pero los dejo ahí. No me valgo de las citas. La filosofía y la literatura han ido por mi vida por caminos separados. Yo estudié filosofía, pero siempre me han gustado los escritores más literatos: Kierkegaard, Simone Weil, Nietzsche. Y después me incliné hacia la literatura. La filosofía me interesaba para enseñar —enseñé muchos años: 20 años—, para comunicar, pero ahora no he vuelto a leer filosofía y si vuelvo me da trabajo porque hay un desacostumbramiento. Para las crónicas me valgo de la historia y la sociología. ¿Por qué no incluyo una cita de filosofía? Una cita tiene que ser muy pertinente o es nada. Y sobre todo porque pienso que van por caminos un poco separados. La filosofía tiene que ver con la abstracción y la literatura es el arte del detalle, de la cosa pequeña.
Será por eso que no uso mucha apoyatura; pero es difícil para uno decir cómo se mueve. Sí puedo decir que estoy viajando mucho porque se me agotó la ficción. Me cansé de escribir cuentos o crónicas de vida cotidiana. El viaje te hace descubrir cosas que en la vida hubieras pensado. En el viaje descubrís seres, cosas, conductas, lo que fuera, que no hubieras inventando. Voy a poner un ejemplo: vengo de Carmen de Patagones, que es extraordinaria por la historia que tiene y que no conocemos. Allá visité a una señora de origen indígena, Teresa Epuyén, y ella me dijo: “Ay, el choique (que es el ñandú) qué compañero que era”. ¿Vos te imaginás un ñandú compañero? Yo no puedo inventar eso. Yo puedo inventar un perro compañero, un gato compañero, pero un ñandú no. Eso lo tenés que ir a buscar, porque no aparece.
Casi todo el libro está hecho a partir de invitaciones. Me invitan a una feria del libro o lo que fuera y aprovecho para hacer lo mío. Lo que dicen los escritores en la feria del libro de cualquier lado son siempre las mismas pavadas repetidas. Vamos a ser claros: hay mesas como “¿Un escritor nace o se hace?”, o aparece el tema de género. Yo no estoy contra el feminismo, pero yo ya lo vi. Se viaja para ver cosas nuevas y en los encuentros de escritores no encuentro cosas nuevas, pero en la gente sí. En este libro eché una mirada a los pueblos indígenas, pero me interesó tanto que ahora voy a trabajar solamente cada pueblo indígena en su contexto. En América latina y en el país. Es interesante porque es una parte del país que no miramos y que es necesario para conocer. Aunque yo no pertenezca a esa comunidad, tiene que ver con conocer el país y el continente donde vivo. Y son todos distintos, salvo que pidan tierra —que piden todos y que no les van a dar, pero eso no lo voy a poner en el libro porque no voy a poner opinión, pero a esta altura tendrían que ser autogestivos. No pongo opinión porque no tengo ganas de bajar línea y porque tampoco sé tanto como para ver si es la solución.
Ahora voy a Tucumán y me voy a quedar cinco o seis días. Voy a ir a Amaicha y después a Quilmes. Porque también hay conflictos teóricos que me interesan. El conflicto de Quilmes es similar al del Bolsón. En El Bolsón, Benetton compró dos millones de hectáreas, pero la gente del sur no es como la del norte. Uno dice indígenas, que es como una abstracción, pero no tienen nada que ver. Y los líderes mapuches, que son muy activos y tienen mucha capacidad de palabra viajaron a Italia para arreglar una cláusula del contrato donde decía que Benetton les regalaba tierras. Ellos querían cambiar regalo por restitución. Pero para eso hay que tener poder. Cinco viajaron a Europa. Los mapuches son muy agresivos, muy seductores, con líderes formados. Comparen esta actitud mapuche con las de uno del norte de Salta, que contaba que el padre había viajado a la ciudad por primera vez y cuando miraba una vidriera dijo “¿Quién es este negro fiero que me está siguiendo?”. Era él, que nunca se había visto en un espejo. Por eso les digo que no puedo inventar, porque eso ya está, la gente te lo habla, te lo dice. Me resulta sumamente interesante lo que puedo aprender. También aprendo de la gente de campo que tiene un saber que no es el mío. Los escritores o la gente de mi sector social tienen intereses o más o menos parecidos. Uno leerá Página/12 y otro La Nación, pero más o menos estamos en la misma. En los viajes encuentro cosas nuevas para mí, cosas que me hacen pensar.
En general, un pueblo chico es fácil de comprender y fácil de trabajar porque una persona te lleva a la otra. Hablás con uno y te dice “Fulano está porque el auto está”. En un pueblo te dicen todo y te hablan todos. Pero en una ciudad grande como Córdoba o Rosario, ahí tengo que leer. Una ciudad grande tiene un pasado que incide. Un pueblo también lo tiene, pero no lo tiene escrito: tengo que recurrir a una persona grande, mayor, que tenga buena memoria y que me hable de cómo el pueblo fue. Una vez estaba en Uruguay, en Conchillas, en la costa más cercana de acá. “Andá a Conchillas”, me dijo alguien, “es divino”. Llegás y no hay un ser humano, todas vacas holando argentina, ni un café. Yo soy cafetera. Café o pulpería, lo que sea, pero que haya algo. Nada. “¿Qué hago acá yo?” Entonces le pregunto a una señora si hay alguna persona mayor que esté bien de la memoria. “Ah, qué lástima, don Rudecindo se fue para el Chuy, está Don Nemesio pero ya hizo un papelón con la televisión”. Te dicen todo, todo te cuentan. Un pueblo chico es fácil e interesante.
Voy y charlo. Me presento: “Vengo a hacer tal cosa o tal otra, vengo a hacer una nota”. Cuando veo desconfianza (“¿Usted por qué pregunta tanto?”) muestro una nota de la editorial que me autoriza a preguntar. Pero en general no la saco. En cada lugar al que viajo ya conozco escritores u otras personas. En Bariloche, que está en el libro, me dijeron que no compre en la avenida principal, que es para turistas. “Andá a la calle Onelli”, me dijeron. Voy y veo a los negros de Senegal, que también están acá —de paso vayan a ver una película muy linda que creo que se llama “El gran río”, sobre cómo llegan los de Senegal acá: llegan los de clase media, los otros no llegan—. Bueno, los de Senegal estaban vendiendo lo mismo que acá: relojes y cositas y anteojos de sol. “¡Estos no me los pierdo!”, me digo. “Vamos a indagar”. Hay tres, uno con la cara más elaborada. En general, el prejuicio es que el negro es otra cosa, pero hay caras más elaboradas, más pensantes, personas más dispuestas. Entonces le pregunto cómo se llama y me dice Black. Ahí aparece el prejuicio inconsciente que todos tenemos. “¿Black?” Estoy por preguntarle cómo la madre le puso “Negro” y me dice “¿Acaso en castellano no existe el nombre Blanca?” A mí me dan la salsa setenta veces.
El lenguaje es muy revelador. El lenguaje y el imaginario correntino, por ejemplo, son mucho más fuerte que nosotros. Yo he aprendido viajando mucho. Y se aprende también de los propios prejuicios. Una vez estaba en Río de Janeiro y había una chica con un vestido largo, demasiado volantero. Y yo, con la mala leche del porteño, le quería decir que me parecía demasiado. “¿No es medio como una ilusión?”, le digo. Mirá la respuesta: “¿Acaso el matrimonio no es una ilusión?”. Me bajó. ¿Tenía razón o no? El matrimonio es una esperanza.
O si no, en el interior, en Irazusta. Un pueblo que me gustó mucho, de campo, tan chico que son 800 habitantes. Cuatro casas, una plaza. El taximetrero me dice “¿Usted se va a quedar acá?” Entonces veo una señora: “¿Señora, dónde me puedo alojar?” “En mi casa”. “¿Quiere un documento?” “No, m’hija, acá nos conocemos todos. Eso sí: tenga cuidado con los perros que son garroneros”. No hay adentro y afuera, salís 20 veces al día, en la plaza hay un caballo que come pasto y al lado está San Martín. Y había un chico que le hablaba a una vaca. Le hablaba y le hablaba. El lenguaje nuestro es fuerte. Te das cuenta de eso en relación al del interior. Y yo le quería decir a la señora que ese chico que le hablaba a una vaca era oligo y ahí también me dan una lección: “Pobrecito, es faltito”. Una cosa es decir que es oligo, como decimos nosotros, y otra cosa es que te digan que es faltito. Es mucho más piadoso. Entonces vos te das cuenta de tu propio lenguaje. Te das cuenta que el lenguaje nuestro es fuerte, agresivo, imperativo. Viajando ves las diferencias del lenguaje. Son revelatorias.
Otra cosa extraordinaria: cuando estuve en Asunción, que está en ese libro, me dicen que en Itá hay artesanos muy buenos. Es un pueblo que está a una hora y media de Asunción… hay que tomarse esos colectivos de Paraguay, que son más movidos. Me voy a Itá y la casa de la artesana que voy a conocer está justo al lado de donde pasa el colectivo. Afuera hay dos señores hablando, uno bastante panzón, y te das cuenta que hace dos horas que están hablando. Eso es interesante: no se sabe por qué, pero te das cuenta. Como te das cuenta, sin que nadie te diga nada, si una pareja de enamorados recién se conoce o si hace rato que están juntos. Te das cuenta por el cuerpo, por la dirección de… Te das cuenta. Yo me daba cuenta de que hacía dos horas estaban hablando. Entonces voy a ver a la artesanadita, no me acuerdo cómo se llamaba. La casa tenía una circulación semivillera de niños y pollos. Le pregunto cuántos hijos tuvo: trece, me dice. Y entonces hago la pregunta estúpida consabida pero que evalúa repuestas buenas. “¿Cómo podés conciliar el trabajo doméstico con los chicos y esto?” “Este trabajo se hace solo”. Tenía cosas lindas. Me dice “Yo viajé mucho”. Entonces te entra el prejuicio: hasta dónde la habrán llevado, por ahí hasta Buenos Aires. “Fui a Canadá, a Japón. Me han nombrado Artesana de América”. Pero escuchen esto: “Mi marido me dijo «Lo que vos hacés no me gusta nada» y cuando el marido dice eso una mujer debe meter la lengua en bolsa”. Si esta es artesana en Buenos Aires, la nombran artesana de América y el marido le dice eso, cambia de marido, de casa, hasta de pollos. ¿Sí o no? Es interesante porque cada cosa que descubrís te va dando a pensar por qué esa mujer es así.
Quién es mi lector. Qué sé yo, no sé. Yo no escribo para el exterior, tengo algo traducido, pero el mundo del exterior no lo concibo. Mi lector es una persona del país o, si pueden entenderme, de América latina.
***
El jardín de los Oe ( Pag 12 )
En 1994, Martha Argerich tenía que dar un concierto en Japón a dúo con Rostropovich y le propuso tocar, entre la primera y la segunda parte del concierto, una pieza muy breve, de menos de cinco minutos, obra de un compositor japonés desconocido. La extrema levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés. Argerich explicó después que para ella era “música pura” y que la había descubierto a través de su discípula y protegida Akiko Ebi, quien acababa de grabar un disco entero con las breves piezas de ese compositor desconocido. Ebi había grabado aquel disco por influencia de su primera profesora de piano, Kumiko Tamura. La señorita Tamura había dejado de dar clases a niños virtuosos para dedicarse por entero a un único alumno, con el cual venía trabajando hacía más de quince años. El alumno en cuestión era autista, epiléptico y tenía serias dificultades motrices. Su nombre era Hikari Oé y los lectores de Japón estaban bastante familiarizados con él porque aparecía en todos los libros de su padre, el flamante Premio Nobel Kenzaburo Oé.
Hikari había nacido en 1963 con una hidrocefalia tan tremenda que parecía tener dos cabezas. Su única posibilidad de vida dependía de una operación muy riesgosa y complicada que, en el mejor de los casos, lo dejaría con daños cerebrales irreversibles. Los médicos preferían no operar y el propio Kenzaburo era de la misma opinión, pero su esposa le dijo que prefería suicidarse antes que dejar morir a su único hijo. Kenzaburo debía partir a Hiroshima, para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación. Muchos de ellos padecían los mismos síntomas que sus pacientes. Tenían, según Oé, más motivos que nadie para dejarse morir y sin embargo perseveraban, logrando en algunos casos resultados asombrosos. Kenzaburo volvió y le dijo a su mujer que apoyaba su decisión. Hikari sobrevivió a la operación pero quedó con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas de movimiento y coordinación. Su autismo era total hasta que la madre notó que su atención respondía al canto de los pájaros. Kenzaburo consiguió un disco en que se oían diversos cantos de aves y una voz masculina que los identificaba. Un año después, mientras llevaba a su hijo en bicicleta por un parque cercano, Hikari pronunció su primera palabra: “Avutarda”, dijo al oír el canto de un pájaro. Había memorizado los setenta cantos distintos de aquel disco. Lo mismo le pasaba con la música: cuando oía un fragmento de Mozart (la música favorita de su madre) era capaz de identificarla al instante por su número Kochel.
Así hace su entrada la profesora Tamura en la vida de Hikari. Al principio se limitaba a mostrarle melodías sencillas en el piano, que él pudiera repetir con un dedo, pero el interés de Hikari por esas lecciones (esperaba a su maestra en la puerta de la casa con un reloj despertador en la mano) y sus sorprendentes progresos hicieron que la señorita Tamura fuese abandonando sus otros alumnos y se dedicara por completo a él. De a poco logró que cada uno de los dedos de Hikari trabajara en forma separada y pudiera encarar progresiones armónicas. Luego le enseñó solfeo y notación musical. Pero Hikari mostraba menos interés en practicar piezas de Chopin o Bach que en sus propias improvisaciones.
La señorita Tamura decidió entonces empezar a explorar junto a Hikari ese mundo de sonidos que éI tenía adentro. Las sesiones frente al piano se hicieron diarias y ocupaban toda la tarde, luego de que Hikari volviera de la escuela especial donde hacía manualidades. Rara vez apelaba a la palabra para comunicarse pero con un mero tarareo era capaz de expresar lo que quería a sus padres y sus dos hermanos. Hikari y la señorita Tamura trabajaron en ese lenguaje, con proverbial templanza japonesa, durante diecisiete años. Hikari fue componiendo breves piezas en ese lenguaje, que pulía y pulía con obsesión autista hasta lograr poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo, desde la muerte de un maestro querido hasta un día en el campo con sus hermanos (así eran los títulos de las composiciones). Un día, la señorita Tamura recibió en su casa la visita de una ex alumna, la ya célebre Akiko Ebi. Cuando ésta le preguntó a qué había dedicado todos esos años, la anciana la sentó al piano y le mostró las piezas de Hikari, y el resto ya ha sido dicho.
En 1994 Kenzaburo ganó el Premio Nobel y en su discurso en Estocolmo anunció que ya no escribiría más novelas, que no hacía falta. Porque desde 1963, desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima y de la operación a su hijo, Kenzaburo había instalado a Hikari en el centro de su literatura: había decidido darle una voz, ya que su hijo no podía tenerla. Hasta entonces su escritura estaba orientada a las catástrofes de la historia japonesa reciente: la guerra, la bomba atómica, el culto al emperador, al militarismo, y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a la paternidad y su vínculo con Hikari. En 1964, luego de la operación de su hijo, publicó Una cuestión personal. En 1966 fue aun más áspero: Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. A los que siguieron El grito silencioso y luego Las aguas han invadido mi alma. La irrupción de la música y de la profesora Tamura en la vida de Hikari se puede adivinar en los títulos siguientes (Despertad, oh jóvenes de la nueva era, o Una familia tranquila, o Carta a los años de nostalgia), pero casi no se la menciona en sus páginas; es como si no tuviera lugar en la áspera escritura de Kenzaburo: Hikari es sólo esa presencia constante en casa de los Oé. Hasta que salió el disco de Akiko Ebi y Japón primero y el mundo después descubrieron que Hikari tenía una voz propia: ya no necesitaba que su padre hablara por él.
Para Kenzaburo, darle una voz a Hikari consistió en realidad en cargar él con el tormento, alivianarle las espaldas a su hijo. Cualquiera que haya leído sus libros sabe lo duro e insobornable que ha sido siempre consigo mismo, así como con su país. Cualquiera que escuche la música de Hikari después de leer los libros de Kenzaburo entenderá al instante que, lo que hizo el padre, efectivamente liberó las espaldas del hijo. Nabokov decía que no se lee con la cabeza y tampoco se lee con el corazón: se lee con la espalda, más precisamente con ese lugar entre los omóplatos donde alguna vez tuvimos alas. La música de Hikari es así: entra por la espalda. Apenas empieza, termina. Pero mientras dura es posible imaginar esos otros momentos en casa de los Oé, esos que Kenzaburo no retrató en sus libros, esos que hicieron posible que los Oé pudieran sobrevivir a su locura, al grito silencioso (“Me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Hikari y la de su familia sin la música”, ha dicho el padre).
Kenzaburo no cumplió su promesa de no escribir más novelas; ya publicó tres. Hikari sigue componiendo sus piezas breves; ya le hicieron tres discos. En casa de los Oé, todos los días se parecen: en un rincón del living está Kenzaburo escribiendo, en otro rincón está Hikari frente al piano y, en el jardín, poblado de comederos de pájaros, se ve a la señora Oé rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas
Hikari había nacido en 1963 con una hidrocefalia tan tremenda que parecía tener dos cabezas. Su única posibilidad de vida dependía de una operación muy riesgosa y complicada que, en el mejor de los casos, lo dejaría con daños cerebrales irreversibles. Los médicos preferían no operar y el propio Kenzaburo era de la misma opinión, pero su esposa le dijo que prefería suicidarse antes que dejar morir a su único hijo. Kenzaburo debía partir a Hiroshima, para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación. Muchos de ellos padecían los mismos síntomas que sus pacientes. Tenían, según Oé, más motivos que nadie para dejarse morir y sin embargo perseveraban, logrando en algunos casos resultados asombrosos. Kenzaburo volvió y le dijo a su mujer que apoyaba su decisión. Hikari sobrevivió a la operación pero quedó con lesiones cerebrales permanentes, epilepsia, problemas de visión y limitaciones severas de movimiento y coordinación. Su autismo era total hasta que la madre notó que su atención respondía al canto de los pájaros. Kenzaburo consiguió un disco en que se oían diversos cantos de aves y una voz masculina que los identificaba. Un año después, mientras llevaba a su hijo en bicicleta por un parque cercano, Hikari pronunció su primera palabra: “Avutarda”, dijo al oír el canto de un pájaro. Había memorizado los setenta cantos distintos de aquel disco. Lo mismo le pasaba con la música: cuando oía un fragmento de Mozart (la música favorita de su madre) era capaz de identificarla al instante por su número Kochel.
Así hace su entrada la profesora Tamura en la vida de Hikari. Al principio se limitaba a mostrarle melodías sencillas en el piano, que él pudiera repetir con un dedo, pero el interés de Hikari por esas lecciones (esperaba a su maestra en la puerta de la casa con un reloj despertador en la mano) y sus sorprendentes progresos hicieron que la señorita Tamura fuese abandonando sus otros alumnos y se dedicara por completo a él. De a poco logró que cada uno de los dedos de Hikari trabajara en forma separada y pudiera encarar progresiones armónicas. Luego le enseñó solfeo y notación musical. Pero Hikari mostraba menos interés en practicar piezas de Chopin o Bach que en sus propias improvisaciones.
La señorita Tamura decidió entonces empezar a explorar junto a Hikari ese mundo de sonidos que éI tenía adentro. Las sesiones frente al piano se hicieron diarias y ocupaban toda la tarde, luego de que Hikari volviera de la escuela especial donde hacía manualidades. Rara vez apelaba a la palabra para comunicarse pero con un mero tarareo era capaz de expresar lo que quería a sus padres y sus dos hermanos. Hikari y la señorita Tamura trabajaron en ese lenguaje, con proverbial templanza japonesa, durante diecisiete años. Hikari fue componiendo breves piezas en ese lenguaje, que pulía y pulía con obsesión autista hasta lograr poner en ellas su relación emocional y sensorial con el mundo, desde la muerte de un maestro querido hasta un día en el campo con sus hermanos (así eran los títulos de las composiciones). Un día, la señorita Tamura recibió en su casa la visita de una ex alumna, la ya célebre Akiko Ebi. Cuando ésta le preguntó a qué había dedicado todos esos años, la anciana la sentó al piano y le mostró las piezas de Hikari, y el resto ya ha sido dicho.
En 1994 Kenzaburo ganó el Premio Nobel y en su discurso en Estocolmo anunció que ya no escribiría más novelas, que no hacía falta. Porque desde 1963, desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima y de la operación a su hijo, Kenzaburo había instalado a Hikari en el centro de su literatura: había decidido darle una voz, ya que su hijo no podía tenerla. Hasta entonces su escritura estaba orientada a las catástrofes de la historia japonesa reciente: la guerra, la bomba atómica, el culto al emperador, al militarismo, y sus consecuencias. A partir de entonces, el foco pasó a la paternidad y su vínculo con Hikari. En 1964, luego de la operación de su hijo, publicó Una cuestión personal. En 1966 fue aun más áspero: Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. A los que siguieron El grito silencioso y luego Las aguas han invadido mi alma. La irrupción de la música y de la profesora Tamura en la vida de Hikari se puede adivinar en los títulos siguientes (Despertad, oh jóvenes de la nueva era, o Una familia tranquila, o Carta a los años de nostalgia), pero casi no se la menciona en sus páginas; es como si no tuviera lugar en la áspera escritura de Kenzaburo: Hikari es sólo esa presencia constante en casa de los Oé. Hasta que salió el disco de Akiko Ebi y Japón primero y el mundo después descubrieron que Hikari tenía una voz propia: ya no necesitaba que su padre hablara por él.
Para Kenzaburo, darle una voz a Hikari consistió en realidad en cargar él con el tormento, alivianarle las espaldas a su hijo. Cualquiera que haya leído sus libros sabe lo duro e insobornable que ha sido siempre consigo mismo, así como con su país. Cualquiera que escuche la música de Hikari después de leer los libros de Kenzaburo entenderá al instante que, lo que hizo el padre, efectivamente liberó las espaldas del hijo. Nabokov decía que no se lee con la cabeza y tampoco se lee con el corazón: se lee con la espalda, más precisamente con ese lugar entre los omóplatos donde alguna vez tuvimos alas. La música de Hikari es así: entra por la espalda. Apenas empieza, termina. Pero mientras dura es posible imaginar esos otros momentos en casa de los Oé, esos que Kenzaburo no retrató en sus libros, esos que hicieron posible que los Oé pudieran sobrevivir a su locura, al grito silencioso (“Me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Hikari y la de su familia sin la música”, ha dicho el padre).
Kenzaburo no cumplió su promesa de no escribir más novelas; ya publicó tres. Hikari sigue componiendo sus piezas breves; ya le hicieron tres discos. En casa de los Oé, todos los días se parecen: en un rincón del living está Kenzaburo escribiendo, en otro rincón está Hikari frente al piano y, en el jardín, poblado de comederos de pájaros, se ve a la señora Oé rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)