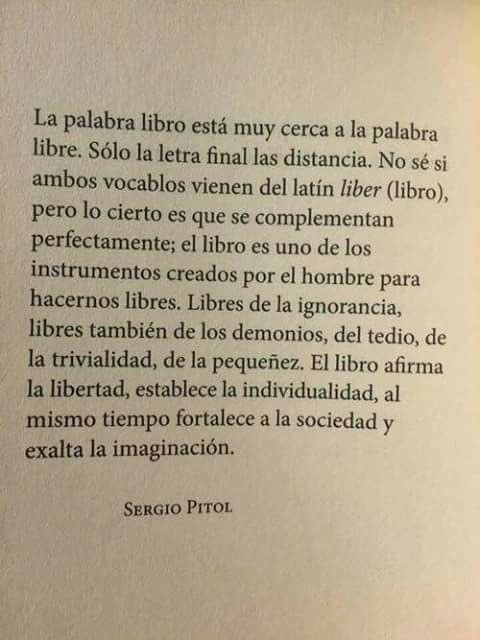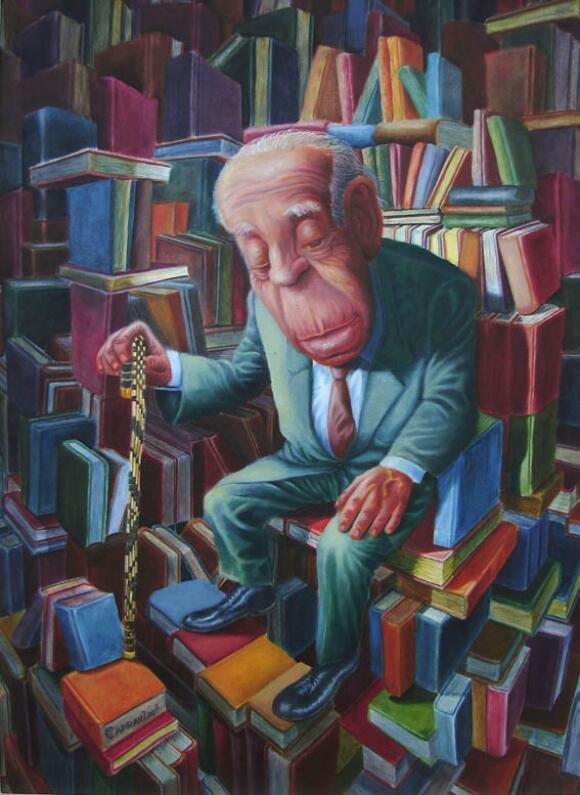Translate
domingo, 28 de abril de 2019
sábado, 27 de abril de 2019
martes, 23 de abril de 2019
Tolerar la incertidumbre :la revolución pendiente en medicina
Jordi Varela
Arabella Simpkin (Harvard Medical School) y Richard Schwartzstein (Beth Israel Deaconess Medical Center) han publicado "Tolerating Uncertainty - The Next Medical Revolution?", un artículo que me ha parecido inspirador para seguir con el discurso que abrí en "Contra la medicina de manual", a raíz de la lectura de When doctors don't listen de Leana Wen y Joshua Kosowsky.
"A pesar de que los médicos —dicen los autores— saben que la incertidumbre subyace en el trabajo clínico, la cultura actual de la medicina les empuja a dar respuestas inequívocas, a menudo imposibles o incluso inverosímiles. Demasiadas veces nos empeñamos en llenar formularios con respuestas de sí/no, imprescindibles para etiquetar códigos, que pretenden, de manera torpe, recoger narrativas llenas de matices, procedentes de personas cargadas de dudas o incluso desmemoriadas".
Para empeorar la situación, la generación millennial, genuinamente digital, llega a las facultades de Medicina. Son jóvenes que se han formado en entornos en los que la incertidumbre se vive como una amenaza pero, en cambio, en su futuro profesional deberán atender a muchas personas con problemas que se moverán por zonas grises, unos territorios en los que ellos se sentirán incómodos.
Para superar este callejón sin salida, les hago dos propuestas revolucionarias: a) que los médicos dediquen más tiempo a hablar con los pacientes complejos y b) que se fomente el razonamiento clínico de calidad, lejos de la medicina de manual.
Primera propuesta: más tiempo para hablar
En todo el mundo, a menudo con razón, los médicos se quejan de no tener tiempo. Dicen, de manera casi universal, que para ellos es más eficiente prescribir y recetar que no explicarse y escuchar, que si tuvieran que destinar demasiado tiempo a hablar, no podrían cumplir con los objetivos de eficiencia que les imponen los de arriba. Sin embargo, en "Adding Value by Talking More", Robert Kaplan y colaboradores desmontan estos argumentos, identificando diversos estudios que demuestran que el tiempo de los médicos, a pesar de ser caro, es más barato que los tratamientos, las pruebas y las hospitalizaciones que se producen en exceso por culpa de no haber hablado lo suficiente con los pacientes y, todavía más, si nos ceñimos a los pacientes crónicos, se ha demostrado que el solo hecho de sentirse escuchados mejora su adherencia a los tratamientos y, por tanto, la efectividad clínica.
En Kaiser Permanente Colorado han establecido un programa ("Primary Care Plus") para pacientes complejos que, de manera prioritaria, necesitan ser escuchados y, por tanto, los profesionales que se dedican al programa no tienen restricciones de tiempo. Fruto de esta nueva receptividad, los costes de cada visita son un 21% más caros, pero los de hospitalización son un 74% más baratos (ambas cifras han sido comparadas con un grupo control).
Segunda propuesta: razonamiento clínico de mayor calidad
Disponer del tiempo necesario para atender a las personas con complejidades clínicas es una condición imprescindible, y ahora vemos que eficiente e incluso efectiva, pero esto no servirá de nada si los médicos no están preparados para formular preguntas abiertas en vez de llenar formularios. Los formadores (profesores y tutores de residentes) deben volver, como los maestros de antes, a enseñar a los más jóvenes que en los relatos de los pacientes, en la historia clínica y en la exploración física es donde está el desatascador del proceso diagnóstico y, por este motivo, los millennials, tan preparados en tantos aspectos, si quieren practicar la medicina, deberán aprender a tolerar la incertidumbre.
La revolución pendiente es la de saber incorporar a los pacientes en el manejo de las incertidumbres propias de muchos procesos patológicos. Algunos habían pensado que ahora era el momento de la inteligencia artificial, pero por mucho que se esfuerce, esta gran innovación de la esfera cibernética está aún lejos de sustituir la esencia del razonamiento clínico.
W.Szymborska : El homo ludens con un libro es libre
Soy una persona anticuada que cree que leer libros es el pasatiempo mas hermoso que la humanidad ha creado . El homo ludens baila , canta , realiza gestos significativos , adopta posturas, se acicala , organiza fiestas y celebra refinadas ceremonias . Para nada desprecio la importancia de estas diversiones ; sin ellas , la vida humana pasaría sumida en una monotonía inimaginable y , probablemente , la dispersión . Sin embargo , son actividades en grupo sobre las que se eleva un mayor o menor tufillo de instrucción colectiva . El homo ludens con un libro es libre .
Al menos tan libre como él mismo sea capaz de serlo . Él fija las reglas de juego , subordinado únicamente a su propia curiosidad .
Al menos tan libre como él mismo sea capaz de serlo . Él fija las reglas de juego , subordinado únicamente a su propia curiosidad .
miércoles, 17 de abril de 2019
domingo, 14 de abril de 2019
sábado, 13 de abril de 2019
La edad de la empatía ( del Blog un libro junto al fuego)
La edad de la empatía
AUTOR: Frans de Waal
TÍTULO ORIGINAL: The age of empathy. Nature´s lessons for a kinder society
GÉNERO: Ensayo, Divulgación Científica
AÑO: 2009
AUTOR: Frans de Waal
TÍTULO ORIGINAL: The age of empathy. Nature´s lessons for a kinder society
GÉNERO: Ensayo, Divulgación Científica
AÑO: 2009
RESUMEN: ¿Somos altruistas por naturaleza? ¿O hemos venido al mundo sólo para luchar por nuestros propios intereses y nuestra supervivencia? A partir del análisis de la conducta de diversas especies de mamíferos, Frans de Waal demuestra que la empatía es un rasgo ancestral que caracteriza tanto a animales como a humanos.
OPINIÓN PERSONAL Y TEMAS: La Edad de la empatía es un ensayo que creo que es IMPRESCINDIBLE sobre la empatía, el egoísmo, el individualismo, y la compasión. La mayoría de lo que se encuentra en este libro son hechos científicos interpretados desde un punto de vista científico. Algunas son opiniones subjetivas, con las que no estoy siempre de acuerdo, pero que considero que son un anclaje importante sobre el que pensar y debatir para cualquiera que considere el tema del libro interesante e importante.
Frans de Waal, el autor, es un reconocido investigador especializado en etología, psicología y primatología. Ha escrito numerosos libros de divulgación científica como El mono que llevamos dentro o La política de los chimpancés.
Hay dos ideas que se pueden sacar de la lectura de La edad de la empatía. La primera es que los humanos somos animales y que cualquier idea que tengamos de que somos especiales es una absurdez. Todas nuestras cualidades vienen de nuestro pasado evolutivo, la cultura no apareció de repente por arte de magia (o divina) con la llegada del Homo sapiens, y tampoco la compasión o la empatía, cuestiones sobre las que la humanidad siempre ha querido tener la exclusiva. La segunda es que la sociedad actual en la que vivimos remarca mucho más las cualidades de confrontación (como la competencia) y olvida fomentar las que permiten la existencia misma de la sociedad (como la empatía).
“Somos capaces de sentir un profundo desprecio hacia cualquiera que tenga una apariencia diferente o piense de otra manera que nosotros, incluso hacia grupos vecinos con un ADN casi idéntico, como ocurre entre israelíes y palestinos (…). La empatía hacia «otra gente» es el único bien del que el mundo está más falto que de petróleo”.
De Waal ahonda en lo anterior y muestra nuestro parecido con nuestros primos más cercanos, los
 |
| Bonobo, también conocido como chimpacé enano. Fuente de imagen: Wikipedia |
chimpancés y los bonobos. Los chimpancés viven en sociedades más agresivas, dominadas por los machos, practican la guerra e incluso el asesinato. Los bonobos son pacíficos, altamente cooperativos, matriarcales y cualquier enfrentamiento es rápidamente sosegado a través del sexo, se podría decir que su lema es “haz el amor y no la guerra”. Los seres humanos tienden a resaltar su lado chimpancé y olvidan adrede a los bonobos. Sin embargo, tenemos ambas cualidades ¿por qué entonces se habla más de las negativas que de las positivas? Mucha culpa de ello, y de la interpretación sesgada que se hace de la supervivencia del más apto, es del uso pésimo que de ella hacen los políticos y economistas, quienes la han tergiversado a su antojo. Alaban la competencia y el egoísmo, como si fueran el motor de la especie. El egoísmo (y la estupidez) ha llegado a escalas tan altas que el político Newt Gingricht culpó a la población de Nueva Orleans de haber sido (ojito) tan carente de preparación que “literalmente no pudieron apartarse del camino del huracán” tras el desastre del Katrina, y reclamó una investigación del “fracaso de la ciudadanía”.
Sin embargo, y a pesar de economistas, políticos y darwinistas sociales, cuando se leen atentamente los estudios de biólogos, psicólogos y antropólogos, la conclusión a la que se llega es que:
“Somos animales grupales: altamente cooperativos, sensibles a la injusticia, a veces beligerantes, pero principalmente amantes de la paz”.
A lo largo de todo el libro asistimos a ejemplos de altruismo entre diferentes especies, sobre todo en simios, para ilustrarnos cómo la empatía está presente en diferentes especies.
“Cuando Washoe oyó a otra hembra gritar y caer al agua, pasó entre dos cables eléctricos que normalmente disuadían a los monos de que intentasen alcanzar a la víctima, mientras ésta se debatía inútilmente. Washoe se adentró en el resbaladizo fango que bordeaba el foso, agarró del brazo a la otra hembra y tiró de ella hasta rescatarla. Obviamente la hidrofobia no puede vencerse sin una motivación que la supere (…) Esa clase de heroísmo es común en la vida social de los chimpancés. Por ejemplo, cuando una hembra reacciona a los gritos de su aliada defendiéndola de un macho dominante, se pone a sí misma en peligro. A menudo he visto hembras de chimpancé romperse la cara por sus amistades (…) El compromiso con los otros, la sensibilidad emocional hacia su situación y la comprensión de la clase de ayuda que puede ser efectiva constituye una combinación tan nuestra que a menudo la calificamos de humana. (…) pero nuestra especie no es la primera ni la única cuyos miembros ayudan a otros con conocimiento de causa”.
 |
| Frans de Waal. Fuente de imagen: Wikipedia |
viernes, 12 de abril de 2019
Aristoteles y la amistad
Es bien conocida la importancia que Aristóteles concede a la amistad en el marco de sus reflexiones éticas. Baste recordar que la Etica a Nicómaco, la más representativa de las obras éticas de Aristóteles, contiene dos libros completos, los libros VIII y IX, dedicados a la amistad. Esto quiere decir que al tema de la amistad se le concede un espacio mucho más amplio que a otros temas éticos fundamentales, como son, por ejemplo, la indagación acerca de la felicidad, o el tema del placer, o el problema de la incontinencia, o las cuestiones relativas a la justicia. Ahora bien, esta amplitud en su tratamiento no es algo casual, sino que responde a la convicción aristotélica de que la amistad es algo especialmente valioso, diríamos que algo único, en la vida de los seres humanos. La amistad, en efecto, no es un aliciente más, entre otros, para una vida feliz: es --en palabras del propio Aristóteles-- “lo más necesario para la vida”, lo más necesario para una vida feliz. Por eso, dice Aristóteles, “nadie querría vivir sin amigos, aun estando en posesión de todos los otros bienes” (Ética a Nicómaco VIII 1, 1155a5-6). Por otra parte, además de necesaria, la amistad es algo noble, es algo hermoso (ib. 1155a28-9). “Constituye una virtud o, en todo caso, no puede darse sin virtud” (ib. 1155a3-4). En definitiva, puesto que el ser humano es un animal social, que naturalmente tiende a la convivencia con otros seres humanos, la amistad constituye la realización más plena de la sociabilidad y la forma más satisfactoria de convivencia.
Concluyamos, pues, que la amistad perfecta —por tanto, la amistad auténtica, la que merece tal nombre— es aquella que se basa en la excelencia, en la virtud, y en la cual el amigo es querido por sí mismo. Ambos rasgos se dan unidos, según Aristóteles.
La tesis de Aristóteles es, por tanto, que el amor al amigo constituye una extensión del amor a sí mismo. Y que, por consiguiente, en la amistad basada en la virtud el querer del bien del amigo es una extensión del querer de aquello que es bueno en sí y, por tanto, bueno para uno mismo. Lo que Aristóteles viene a decirnos es que solamente el que quiere lo mejor para sí mismo puede querer realmente lo mejor para el amigo. Este es, sin duda, el sentido de la frase aristotélica que ya he comentado anteriormente, según la cual el amigo “tiene para con el amigo la misma disposición que para consigo mismo” (E.N. IX, 9, 1170b7-8). Esta es la postura de Aristóteles. En cualquier caso, y con esto concluyo, parece razonable convenir en que una amistad que no hace mejores a los amigos es una amistad que no merece tal nombre ni merece la pena cultivarla.
La educación por excelencia : William James
William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, escribió en 1890:
“La capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante, una y otra vez, es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de si mismo si no la tiene. Una educación que permitiese mejorar esa capacidad sería la educación por excelencia. Pero es más fácil definir este ideal que dar indicaciones prácticas para alcanzarlo.”
“La capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante, una y otra vez, es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de si mismo si no la tiene. Una educación que permitiese mejorar esa capacidad sería la educación por excelencia. Pero es más fácil definir este ideal que dar indicaciones prácticas para alcanzarlo.”
domingo, 7 de abril de 2019
OTIUM Y NEC-OTIUM
Los romanos, que no fueron precisamente célebres por su pereza, consideraban que la condición básica del ser humano es el otium, el ocio, y que su contrapartida negativa es el nec-otium, el negocio, que resulta su opuesto como la enfermedad es negación de la salud.
sábado, 6 de abril de 2019
Lucia Berlin, tan cerca
Publicado por Yaiza Santos

Lucia Berlin en Albuquerque, New Mexico, 1963. Foto: Literary Estate of Lucia Berlin (DP).
El lector de Manual para mujeres de la limpieza (Alfaguara, 2015) sentirá el látigo, la chispa, el gozo que es Lucia Berlin. Una revelación —polisemia—: iluminación y descubrimiento. Este recopilatorio de sus cuentos, a cargo de su viejo amigo, el escritor Stephen Emerson, cuyo original salió en la editorial Farrar, Straus and Giroux en abril de 2015, lleva veintidós traducciones y fue la sensación del año pasado.
Lusía ha llegado a la popularidad cuando ya no puede verlo: murió en Los Ángeles en 2004, después de superar un cáncer, por las complicaciones de la escoliosis que padeció desde niña. Sin embargo, y aunque tuvo un eco minoritario, sí fue una escritora querida y admirada en vida. En total escribió, consigna Stephen Emerson, setenta y siete cuentos, la mayoría de ellos repartidos en media docena de títulos que se publicaron entre 1980 y 1999. Así que otra manera de verlo es que la popularidad llegó tarde a Lucia Berlin: su talento existió siempre y algunos tuvieron la suerte de disfrutarlo cuando aún podían decírselo.
Lucia Berlin estaba tan cerca que solo existía entre nosotras una amiga de separación: la bailarina y coreógrafa mexicana Andrea Chirinos era una de sus sobrinas. Las hermanas Chirinos Brown, hijas de Molly Brown, hermana de quien fue Lucia Brown antes de casarse —lo hizo tres veces y, aunque se separó, conservó siempre el apellido de su último marido, el músico Buddy Berlin.
Aunque Andrea insiste en que su tía cambiaba las situaciones reales, que lo que contaba no pasó exactamente así, que los personajes no son las personas que los inspiraron, es la propia Lucia Berlin quien reconocía nutrirse de los hechos que le acontecieron. «Exagero mucho, y a menudo mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento», dice la voz narradora de «Silencio».
Como profesora de literatura en la Universidad de Colorado, Berlin insistía a sus estudiantes en la «verdad» que había de latir en toda escritura. En una entrevista realizada en 1996 por dos alumnos, Kellie Paluck y Adrian Zupp, publicada por primera vez el pasado septiembre en la página Literary Hub, declaraba: «Solo escribo lo que me parece que parece verdad. Emocionalmente verdad. Cuando hay verdad emocional, a continuación sigue el ritmo, y creo que la belleza de la imagen, porque ves con claridad. Por la sencillez de lo que ves».
Sirvan sus palabras para acreditar que la vida de Lucia Berlin puede rastrearse a través de sus cuentos, que la crítica ha comparado con Raymond Carver o James Salter, quienes por cierto la conocieron y leyeron.
No fue una vida ordinaria. Nacida en 1936 en Alaska, por el trabajo de su padre, ingeniero de minas, vivió en sitios tan dispares como Idaho, Kentucky, Montana o Santiago de Chile, donde aprendió español. Su cuna sin penurias económicas y sus estudios en la Universidad de Nuevo México —le dio clase Ramón J. Sender— no impidieron su posterior trayectoria bohemia: tres matrimonios y posteriores divorcios con hombres problemáticos y drogadictos, cuatro hijos —Mark y Jeff de su primer marido, David y Daniel del tercero, amigo del segundo, dicho sea de paso—, múltiples y variopintos empleos para mantenerlos, alcoholismo arrastrado durante años y finalmente superado.
Dentro de su obra, México alberga un lugar especial. Desde la frontera en El Paso, donde vivió de niña con su familia materna, texanos racistas, hasta los meses que pasó junto al lecho de muerte de su hermana Molly, pasando por la temporada que vivió en Puerto Vallarta con Buddy Berlin o la aventura que tuvo con un buceador de Zihuatanejo, sus pasos en este país se pueden seguir en «Toda luna, todo año», «Penas», «Triste idiota», «Panteón de Dolores», «Mamá» o «Espera un momento».

Lucia Berlin en Oaxaca, México, 1964. Foto: Literary Estate of Lucia Berlin (DP).
Andrea Chirinos está aquí para confirmarlo. Desgrana anécdotas de su tía adorada de la época en que vivió con ella en San Francisco, adonde fue a estudiar danza con dieciocho años, y de la que pasó Lucia en la Ciudad de México, con Molly ya muy enferma, entre 1991 y 1992. El mínimo cuartito que le construyeron con pared de cartón yeso junto a la cama de Molly —«I’m going to my little nest», decía cada noche antes de dormir—, que pronto decoró con pósteres de escritores admirados —Samuel Beckett, por genio; Carlos Fuentes, por guapo—. Las hermanas Brown se reencontraron después de haber llevado siempre una relación distante. A Molly la desheredaron sus padres por haberse casado con un mexicano. Entonces no sabían que ese mexicano llegaría a ser gobernador de Veracruz ni que les acabaría mandando dinero, pero de cualquier manera, la madre, Mary Magruder, nunca la perdonó.
Andrea enseña, para fetichismo de la lectora que se lo pide, algunas fotos de ese tiempo, cuando Lucia tenía cincuenta y cinco o cincuenta y seis años. La escritora en la Plaza México, en los toros, adonde le gustaba ir con su sobrina Mónica, hermana de Andrea. Lucia sentada en un sofá junto a Andrea adolescente, que lleva media cabeza rapada y fuma insolente con una pierna sobre un amigo de su madre. Lucia en Cuernavaca, con una chaqueta color buganvilia —«le gustaba vestir de ese color, era muy suyo»—, radiante, con un ramo de rosas en la mano. La mirada azul, la sonrisa abierta, su rostro conservando la belleza que la caracterizó de joven. Hay dos instantáneas muy simpáticas de Lucia y Molly disfrazadas de punks, como vestían las jóvenes de la casa. Molly, sin pelo por el tratamiento de quimio, lleva una peluca como de mohicano y está dentro de una bañera vacía, mientras sostiene una litrona y un cigarro; Lucia es clavada a Robert Smith.
«Cuando lo paso mal, la tomo de parámetro», dice su sobrina. La recuerda siempre «muy segura y muy feliz», a pesar de todo por lo que pasó, de las enfermedades, del dolor, de la vejez. «Tenía mucho sentido del humor», dice Andrea; «y se tomaba muy bien, por ejemplo, envejecer. Decía resignada I’m not the cute one anymore mirándose al espejo». Lucia corría a arreglarse cuando llegaban a casa los amigos de las sobrinas. Frecuentaba esas reuniones un joven estudiante de letras inglesas, Carlos Cuarón, entonces novio de Andrea, hoy autor de un buen puñado de éxitos cinematográficos, entre ellos Sólo con tu pareja (1991), Y tu mamá también (2001) o Rudo y cursi (2008).
Carlos cuenta que hicieron clic de inmediato. Tiempo después, él y su hermano Alfonso hicieron un road trip a Estados Unidos y recalaron unos días en casa de Lucia, en San Francisco. «Yo tendría veintiún o veintidós años, y Alfonso cinco años más», rememora. «Si ya antes había habido una conexión, a partir de ahí fue más grande todavía». Lucia les dejó su dormitorio a los hermanos y estos descubrieron avergonzados a la mañana siguiente que ella, con la escoliosis que ya le deformaba la espalda llamativamente, había dormido en el suelo del comedor. «Habla de la persona que era, supergenerosa». Curiosamente, uno de los hijos de Lucía, David, trabajó después con Alfonso Cuarón y Luis Estrada en sendos guiones de Alfonso Cuarón y de Luis Estrada que nunca llegaron a llevarse a cabo.
Berlin y Carlos Cuarón mantuvieron durante muchos años una nutrida relación epistolar, en la que Lucia fue una maestra. Algo de ese talante didáctico está en «Punto de vista» o «Querida Conchi». Lucia le descubrió a Carlos, en fin, los cuentos de Carver y, sobre todo, los de Chéjov, ángeles tutelares bajo los cuales ella se enmarca. «Lucia es una especie de Carver femenina», concede Cuarón, «pero con dos grandes diferencias. Una es cultural: Carver es muy gringo y Lucia, irónicamente, muy cosmopolita, por la vida que le tocó vivir. Y otra gran diferencia es que Carver no tiene la compasión que sí tiene Lucia». A pesar de la dureza de su itinerario vital, de todos esos trabajos extravagantes que tuvo que desempeñar para sacar adelante a su prole, no albergaba resentimiento hacia la vida. Al contrario, dice Carlos, abundando en lo que dice Andrea: «Le gustaba ser feliz».
Durante aquel viaje de juventud entraron un día en una librería de segunda mano y, cuál no fue su sorpresa, se encontraron el primer libro de Lucia, Angel’s Laundromat, por tres dólares. Estaba feliz porque pudo regalárselo a Carlos, pero desconcertada por encontrarse a sí misma hecha un saldo. «¡Qué vergüenza!», escribió en español, señalando el precio. ¿Le preocupaba a Lucia la fama? «Ella me decía mucho que el escritor escribe y del escritor no depende el éxito», dice Cuarón. «Y me ponía de ejemplo sus libros».
«Cuando escribes quieres que alguien lo lea, claro que sí», había declarado Berlin en la entrevista con Paluck y Zupp. «Es como contar un chiste: quieres que alguien se ría». ¿Le importa que su obra se lea en las décadas por venir?, le preguntaron sus estudiantes. «Sí. Por alguna razón parezco muy modesta, porque no me importa el dinero o la fama o las reseñas del New York Times ni nada de eso. Pero me encanta la idea de que me lean dentro de mucho tiempo», contestó Lucia. «Me encanta la idea de que una niñita entre en una librería un día y descubra uno de mis libros. Así que en algún sentido, soy realmente ambiciosa».
Jane Goodall: Reflexiones de una activista eco-mística
Blog de R Herrscher
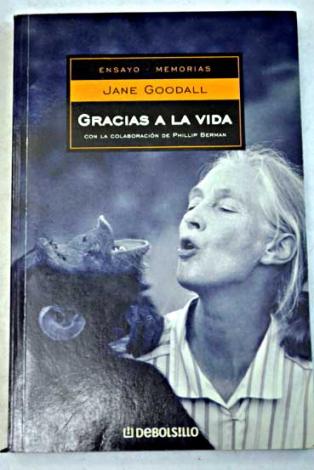
En el principio fue el mono. O al menos esa era la teoría del legendario paleontólogo Louis Leakey.
Desde los años 30 a los 60, en el Africa oriental, Leakey desenterró y analizó esqueletos de hombres y homínidos, buscando siempre el origen, el eslabón perdido que contestara una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿de dónde venimos?
Leakey pensaba que el homo sapiens y los grandes primates (como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés) provenimos de un tronco común, y que los “monos” conservan rasgos y pautas de comportamiento capaces de echar luz sobre la mente, el cuerpo y la sociedad humanas.
Para probar sus teorías Leakey necesitaba investigadores atrevidos y afines que estudiaran la vida de estos mamíferos en libertad. A lo largo de su carrera tuvo una combinación de suerte e intuición que lo llevó a elegir a tres mujeres que desarrollarían, con tesón y valentía, los estudios que necesitaba en tres ambientes difíciles. Las malas lenguas académicas las bautizarían como “los ángeles de Leakey.”
Dian Fossey (la heroína de Gorilas en la niebla) se encargó de los gorilas de montaña en Ruanda, luchó hasta la temeridad contra los poderes políticos y económicos que estaban acabando con su especie, y murió asesinada en 1985. Birute Galdikas estudia, desde 1971 y con un perfil más bajo, los orangutanes de Indonesia. Y con los chimpancés se metió Jane Goodall, modosa chica inglesa que no contaba con ningún estudio científico cuando Leakey la eligió en 1957 para estudiar a los simios de la reserva de Gombe, en Tanzania.
* * *
“A Louis no le interesaban las credenciales académicas. De hecho, me dijo, prefería que la persona elegida se iniciara en el trabajo de campo con una mente no influida por ninguna teoría científica,” dice Goodall cándidamente en Gracias a la vida (espantosa traducción del título original, que es un mapa para entender el libro: Razones para la esperanza. Un viaje espiritual). Mondadori publicó el libro originalmente en 2003; después Debolsillo hizo numerosas reediciones.
Con el tiempo, Jane Goodall se hizo experta en la conducta de los chimpancés en libertad, obtuvo un doctorado de Cambridge (como Leakey y Fossey), publicó un estudio fundamental, Los chimpancés de Gombe, fue portada de varios National Geographic, y abrió su propia fundación y su instituto (Fundación Jane Goodall e Instituto Jane Goodall) para fomentar la conservación y el desarrollo sostenible.
La última década la dedicó a viajar por el mundo, dar seminarios y conferencias, y promover con éxito la causa del conservacionismo. Hoy tiene 82 años y una misión a medio cumplir. Este libro, que escribió hace casi dos décadas, es parte de esa misión.
* * *
Comencé hablando del contexto de sus investigaciones porque Goodall crea su propio mundo en este alegato en forma de autobiografía. En Gracias a la vida no aparecen ni Fossey, ni Galdikas, ni el hijo de Louis, Richard Leakey, el paleontólogo más célebre de su generación. No aparecen otros investigadores.
Sí aparece, casi en cada página, Dios.
Después de hablar de chimpancés en sus obras científicas, Goodall quiere aquí detenerse en la religión como fuente de fortaleza para superar momentos difíciles, método para acercarse a la naturaleza y código de conducta. Por eso eligió a (o fue elegida por) un teólogo, Phillip Berman, para darle forma a estas elucubraciones.
Los nombres de los capítulos (El paraíso perdido, Las raíces del mal, La compasión y el amor, La muerte, La evolución moral o El camino de Damasco) ya dan una idea del propósito del libro. Goodall y su co-autor usan la particular selección que hacen de la biografía de la investigadora para brindar enseñanzas morales, reconfortar a las almas perdidas y atraer a los jóvenes a la buena causa.
En este Gran Plan, los chimpancés son presentados como seres capaces de brindar al homo sapiens lecciones de “evolución moral.” Y lo que descubre en ellos ‘evoluciona’ asombrosamente junto con el desarrollo de la vida de la autora.
Los primeros diez años en Gombe, de felicidad con su madre, luego con su marido fotógrafo y el nacimiento de su hijo, los chimpancés son tiernos y solidarios. Cuando Jane se divorcia y comienzan sus problemas, descubre el “mal” en la comunidad que estudia. Algunos chimpancés (a los que ella puso nombres como ‘Pasión’ o ‘Satán’) atacan y matan a otros de su mismo grupo, bebés o ancianos indefensos. Largas páginas de Gracias a la vida son meditaciones sobre la raíz del mal, la violencia y la guerra entre los humanos.
Pero si bien pasa la mitad de su vida rodeada de sirvientes africanos, sólo descubre el sufrimiento de los negros cuando, en 1994, muere un millón a machetazos en la vecina Ruanda.
* * *
En la estructura tripartita del libro, la infancia y juventud de la autora son el prolegómeno que le da salud y fortaleza morales para las tareas que debe emprender. La segunda parte narra su estancia en un idílico Gombe, el estudio de los chimpancés y el descubrimiento de su vocación misionera. La tercera parte es su peregrinar por el mundo difundiendo la buena nueva.
El libro termina, coherentemente, con el listado de las direcciones y la página web del Instituto Jane Goodall. “Para más información sobre nuestros proyectos… póngase en contacto con la oficina del IJG más próxima,” reza el último párrafo.
Alzar el vuelo
Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo los conocidos, los amigos, los amados. Y te quedas sola.
DE CUANDO EN cuando hay periodistas que, para mi pasmo, me preguntan por qué escribo en mis novelas sobre la muerte. ¿Pero es que acaso se puede escribir sobre otra cosa? Todos hacemos todo en la vida contra la muerte, aunque no seamos conscientes de ello. Somos criaturas marcadas por la finitud, y la muerte es tan inhumana y tan anómala cuando la contemplamos desde la aguda conciencia de estar vivos, desde la plenitud de nuestros deseos, que no sabemos qué hacer con ese conocimiento aterrador. Por eso los humanos viven como si fueran eternos, o al menos casi todos lo hacen, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen o yo misma, que no podemos olvidarnos de la parca. Como decía Cicerón, siempre supe que era mortal.
Creo que es algo que nos pasa a muchos escritores; supongo que la mayoría nos sentimos más heridos por los mordiscos del tiempo que el individuo medio. Y quizá por eso escribimos, para poner un parapeto de palabras contra el vértigo. En realidad los humanos siempre hemos hecho cosas increíbles para intentar manejar la muerte inmanejable. Pirámides inmensas en medio del desierto con momias empeñadas en perdurar más allá de su destino de gusanera. Panteones de personajes ilustres que se hacen polvo bajo toneladas de recargados mármoles. Ceremonias funerarias diversas dependiendo de las culturas: piras, lápidas, criptas, crematorios, torres del silencio en donde los buitres se alimentan con los cuerpos, funerales, cánticos, banquetes de duelo, afeitados o laceraciones rituales, alaridos profesionales de plañideras. Qué difícil nos es la travesía de la muerte. Y sin embargo no es posible vivir con serenidad y con plenitud si no se alcanza antes cierto acuerdo con la muerte, con la propia y con la ajena.
En cuanto a la propia, poco hay que uno pueda hacer. En realidad el miedo a la muerte no es más que una defensa de nuestras células para posponer su desaparición e intentar perpetuarse. Si no nos angustia la plácida negrura que había antes de nuestro nacimiento, ¿por qué debe angustiarnos la oscuridad que vendrá después? Lo malo no es la muerte, sino el tránsito; por el posible sufrimiento y también por la pena de tener que abandonar esta vida tan bella. Como decía Salvatore Quasimodo, “cada uno está solo sobre el corazón de la Tierra / atravesado por un rayo de Sol. / Y de pronto, anochece”. Me gustaría llegar a ser lo suficientemente sabia como para no arruinar el fulgor de ese breve rayo con mis temores.
Más difícil aún me parece aceptar la muerte de los otros. Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo a tu alrededor los conocidos, los amigos, los amados, y si alcanzas una edad muy longeva te quedas sola, único árbol en pie de un bosque quemado. Ahora que las baldas de mi biblioteca empiezan a llenarse alarmantemente con las fotos de los caídos, siento la urgencia de encontrar un consuelo, un acomodo, alguna manera de sobrellevar el peso de tantas ausencias. Porque nuestros muertos se acumulan sobre nosotros, como me dijo el escritor Amos Oz en una entrevista que le hice en Israel en 2007: “Cuando se te muere alguien, un padre, un hermano, alguien cercano a tu corazón, tú recoges ese muerto y lo metes dentro de ti, lo introduces en tus entrañas y te quedas embarazado de ese muerto para siempre jamás. Todos caminamos por la vida preñados de nuestros muertos. En el caso de los judíos, lo que sucede es que estamos muy, muy embarazados, porque tenemos muchísimos muertos a las espaldas”.
Supongo que, a medida que envejecemos, todos nos aproximamos a esa preñez masiva de los judíos que señalaba Oz. Vamos construyendo nuestro pequeño panteón en el rincón más íntimo del pecho, o más bien nos vamos convirtiendo nosotros en panteones vivos. Si se mira bien, es reconfortante que sea así. Tu gente y tus animales queridos van reuniéndose ahí dentro, se acompañan y te acompañan. Ahora que un nuevo amigo acaba de sumarse a mi paisaje interior, al mundo silencioso y sumergido que me crece dentro, este pensamiento me hace sentir cierta ligereza, cierto sosiego. Como dice el poeta mexicano Elías Nandino, “morir es alzar el vuelo. Sin alas. Sin ojos. Y sin cuerpo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)